La Constitución dogmática sobre la Iglesia
Este documento, el más solemne de todo el Concilio, comienza con las palabras "Lumen gentium" (la luz de los pueblos).
El primer capítulo habla del misterio de la Iglesia " es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano." Después de este primer capítulo que describe la relación de la Iglesia con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El segundo capítulo presenta a la Iglesia como Pueblo de Dios, constituido por el Bautismo y cuya cabeza es Cristo, en camino por la historia y destinado a reunir a todos los hombres. En este capítulo se señala la relación entre la Iglesia y los cristianos que no son católicos, sus relaciones con los no cristianos, y afirma el carácter misionero del Pueblo de Dios
La Constitución presenta a continuación los miembros del Pueblo de Dios: la jerarquía (obispos, sacerdotes y diáconos) y los laicos.
El tercer capítulo, sobre la jerarquía, afirma la colegialidad del episcopado (los obispos, sucesores de los apóstoles, en torno al Papa, sucesor de Pedro, su jefe, que ha recibido de Cristo la responsabilidad de la Iglesia universal), y decide que los obispos locales pueden restaurar el diaconado como un Orden permanente y conferir este Orden a los hombres casados.
El cuarto capítulo, sobre los laicos, muestra su participación en la vida y misión de la Iglesia (culto, anuncio del Evangelio, la orientación de la vida y las actividades de la humanidad hacia Cristo).
El quinto capítulo habla de la vocación a la santidad de todos los miembros del Pueblo de Dios.
El sexto capítulo, sobre los Religiosos, explica la función de la vida religiosa en relación con la vida espiritual de todo el pueblo cristiano.
El séptimo capítulo presenta a la Iglesia, peregrina en la tierra hacia la vida eterna, en comunión con la Iglesia en el cielo.
El octavo capítulo presenta, finalmente, el papel maternal de María en el misterio de Cristo y la Iglesia. Es en sintonía con este texto que Pablo VI, 21 de noviembre de 1964, otorgó a la Virgen el título de Madre de la Iglesia, porque ella, como madre de Cristo, es también la madre de todo el Pueblo de Dios, tanto de los fieles y como de sus pastores.


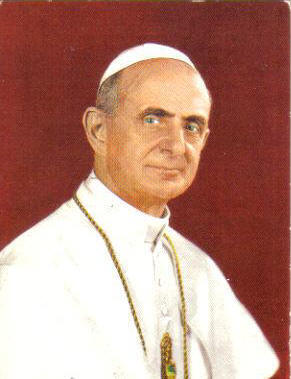
JUAN XXIII PABLO VI
CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA
LUMEN GENTIUM
|
CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA LUMEN GENTIUM * CAPÍTULO I : EL MISTERIO DE LA IGLESIA * CAPÍTULO II : EL PUEBLO DE DIOS * CAPÍTULO III: CONSTITUCIÓN JERÁRQUICA DE LA IGLESIA, Y PARTICULARMENTE EL EPISCOPADO * CAPÍTULO V : UNIVERSAL VOCACIÓN A LA SANTIDAD EN LA IGLESIA * CAPÍTULO VI : LOS RELIGIOSOS
*
CAPÍTULO VII:
ÍNDOLE ESCATOLÓGICA DE LA IGLESIA PEREGRINANTE
*
CAPÍTULO VIII:
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS,
EN EL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
1. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello este sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16,15) con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que iodos los hombres, que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales técnicos y culturales, consigan también la unidad completa. 2. El Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina, y como ellos hubieran pecado en Adán, no los abandonó, antes bien les dispensó siempre los auxilios para la salvación, en atención a Cristo Redentor, «que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura» (Col 1,15). A todos los elegidos, el Padre, antes de todos los siglos, «los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos» (Rm 8,29). Y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la Antigua Alianza [1], constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu y que se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Entonces, como se lee en los Santos Padres, todos los justos desde Adán, «desde el justo Abel hasta el último elegido» [2], serán congregados en una Iglesia universal en la casa del Padre. 3. Vino, por tanto, el Hijo, enviado por el Padre, quien nos eligió en El antes de la creación del mundo y nos predestinó a ser hijos adoptivos, porque se complació en restaurar en El todas las cosas (cf. Ef 1,4-5 y 10). Así, pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención. La Iglesia o reino de Cristo, presente actualmente en misterio, por el poder de Dios crece visiblemente en el mundo. Este comienzo y crecimiento están simbolizados en la sangre y en el agua que manaron del costado abierto de Cristo crucificado (cf. Jn 19,34) y están profetizados en las palabras de Cristo acerca de su muerte en la cruz: «Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí» (Jn 12,32 gr.). La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual «Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado» (1 Co 5,7). Y, al mismo tiempo, la unidad de los fieles, que constituyen un solo cuerpo en Cristo, está representada y se realiza por el sacramento del pan eucarístico (cf. 1 Co 10,17). Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. 4. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra (cf. Jn 17,4), fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente la Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en un mismo Espíritu (cf. Ef 2,18). El es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la vida eterna (cf. Jn 4,14; 7,38-39), por quien el Padre vivifica a los hombres, muertos por el pecado, hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo (cf. Rm 8,10-11). El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo (cf. 1 Co 3,16; 6,19), y en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos (cf. Ga 4,6; Rm 8,15-16 y 26). Guía la Iglesia a toda la verdad (cf. Jn 16, 13), la unifica en comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos (cf. Ef 4,11-12; 1 Co 12,4; Ga 5,22). Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo [3]. En efecto, el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: ¡Ven! (cf. Ap 22,17). Y así toda la Iglesia aparece como «un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» [4]. 5. El misterio de la santa Iglesia se manifiesta en su fundación. Pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura: «Porque el tiempo está cumplido, y se acercó el reino de Dios» (Mc 1,15; cf. Mt 4,17). Ahora bien, este reino brilla ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo (cf. Mc 4,14): quienes la oyen con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo (cf. Lc 12,32), ésos recibieron el reino; la semilla va después germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la siega (cf. Mc 4,26-29). Los milagros de Jesús, a su vez, confirman que el reino ya llegó a la tierra: «Si expulso los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros» (Lc 11,20; cf. Mt 12,28). Pero, sobre todo, el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, quien vino «a servir y a dar su vida para la redención de muchos» (Mc 10,45). Mas como Jesús, después de haber padecido muerte de cruz por los hombres, resucitó, se presentó por ello constituido en Señor, Cristo y Sacerdote para siempre (cf. Hch 2,36; Hb 5,6; 7,17-21) y derramó sobre sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre (cf. Hch 2,33). Por esto la Iglesia, enriquecida con los dones de su Fundador y observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Y, mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado y con todas sus fuerzas espera y ansia unirse con su Rey en la gloria. 6. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone frecuentemente en figuras, así ahora la naturaleza íntima de la Iglesia se nos manifiesta también mediante diversas imágenes tomadas de la vida pastoril, de la agricultura, de la edificación, como también de la familia y de los esponsales, las cuales están ya insinuadas en los libros de los profetas. Así la Iglesia es un redil, cuya única y obligada puerta es Cristo (cf. Jn 10,1-10). Es también una grey, de la que el mismo Dios se profetizó Pastor (cf. Is 40,11; Ez 34,11 ss), y cuyas ovejas, aunque conducidas ciertamente por pastores humanos, son, no obstante, guiadas y alimentadas continuamente por el mismo Cristo, buen Pastor y Príncipe de los pastores (cf. Jn 10,11; 1 P 5,4), que dio su vida por las ovejas (cf. Jn 10,11-15). La Iglesia es labranza, o arada de Dios (cf. 1 Co 3,9). En ese campo crece el vetusto olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el cual se realizó y concluirá la reconciliación de los judíos y gentiles (cf. Rm 11,13- 26). El celestial Agricultor la plantó como viña escogida (cf. Mt 21,33-34 par.; cf. Is 5,1 ss). La verdadera vid es Cristo, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos, que somos nosotros, que permanecemos en El por medio de la Iglesia, y sin El nada podemos hacer (cf. Jn 15,1-5). A veces también la Iglesia es designada como edificación de Dios (cf. 1 Co 3,9). El mismo Señor se comparó a la piedra que rechazaron los constructores, pero que fue puesta como piedra angular (cf. Mt 21,42 par.; Hch 4,11; 1 P 2,7; Sal 117,22). Sobre este fundamento los Apóstoles levantan la Iglesia (cf. 1 Co 3,11) y de él recibe esta firmeza y cohesión. Esta edificación recibe diversos nombres: casa de Dios (cf. 1 Tm 3,15), en que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu (cf. Ef 2,19-22), tienda de Dios entre los hombres (Ap 21,3) y sobre todo templo santo, que los Santos Padres celebran como representado en los templos de piedra, y la liturgia, no sin razón, la compara a la ciudad santa, la nueva Jerusalén [5]. Efectivamente, en este mundo servimos, cual piedras vivas, para edificarla (cf. 1 P 2,5). San Juan contempla esta ciudad santa y bajando, en la renovación del mundo, de junto a Dios, ataviada como esposa engalanada para su esposo (Ap 21,1 s). La Iglesia, llamada «Jerusalén de arriba» y «madre nuestra» (Ga 4,26; cf. Ap 12,17), es también descrita como esposa inmaculada del Cordero inmaculado (cf. Ap 19,7; 21,2 y 9; 22,17), a la que Cristo «amó y se entregó por ella para santificarla» (Ef 5,25-26), la unió consigo en pacto indisoluble e incesantemente la «alimenta y cuida» (Ef 5,29); a ella, libre de toda mancha, la quiso unida a sí y sumisa por el amor y la fidelidad (cf. Ef 5,24), y, en fin, la enriqueció perpetuamente con bienes celestiales, para que comprendiéramos la caridad de Dios y de Cristo hacia nosotros, que supera toda ciencia (cf. Ef 3,19). Sin embargo, mientras la Iglesia camina en esta tierra lejos del Señor (cf. 2 Co 5,6), se considera como en destierro, buscando y saboreando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, donde la vida de la Iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que aparezca con su Esposo en la gloria (cf. Col 3,1-4). 7. El Hijo de Dios, en la naturaleza humana unida a sí, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura (cf. Ga 6,15; 2 Co 5,17). Y a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano, pero real [6]. Por el bautismo, en efecto, nos configuramos en Cristo: «porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu» (1 Co 12,13), ya que en este sagrado rito se representa y realiza el consorcio con la muerte y resurrección de Cristo: «Con El fuimos sepultados por el bautismo para participar de su muerte; mas, si hemos sido injertados en El por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección» (Rm 6,4-5). Participando realmente del Cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con El y entre nosotros. «Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan» (1 Co 10,17). Así todos nosotros nos convertimos en miembros de ese Cuerpo (cf. 1 Co 12,27) «y cada uno es miembro del otro» (Rm 12,5). Y del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman, no obstante, un solo cuerpo, así también los fieles en Cristo (cf. 1 Co 12, 12). También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y oficios. Uno solo es el Espíritu, que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y la diversidad de ministerios (1 Co 12,1-11). Entre estos dones resalta la gracia de los Apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso los carismáticos (cf. 1 Co 14). El mismo produce y urge la caridad entre los fieles, unificando el cuerpo por sí y con su virtud y con la conexión interna de los miembros. Por consiguiente, si un miembro sufre en algo, con él sufren todos los demás; o si un miembro es honrado, gozan conjuntamente los demás miembros (cf.1 Co 12,26). La Cabeza de este cuerpo es Cristo. El es la imagen de Dios invisible, y en El fueron creadas todas las cosas. El es antes que todos, y todo subsiste en El. El es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. El es el principio, el primogénito de los muertos, de modo que tiene la primacía en todas las cosas (cf. Col 1,15-18). Con la grandeza de su poder domina los cielos y la tierra y con su eminente perfección y acción llena con las riquezas de su gloria todo el cuerpo (cf. Ef 1,18-23) [7]. Es necesario que todos los miembros se hagan conformes a El hasta el extremo de que Cristo quede formado en ellos (cf. Ga 4,19). Por eso somos incorporados a los misterios de su vida, configurados con El, muertos y resucitados con El, hasta que con El reinemos (cf. Flp 3,21; 2 Tm 2,11; Ef 2,6; Col 2,12, etc.). Peregrinando todavía sobre la tierra, siguiendo de cerca sus pasos en la tribulación y en la persecución, nos asociamos a sus dolores como el cuerpo a la cabeza, padeciendo con El a fin de ser glorificados con El (cf. Rm 8,17). Por El «todo el cuerpo, alimentado y trabado por las coyunturas: y ligamentos, crece en aumento divino» (Col 2, 19). El mismo conforta constantemente su cuerpo, que es la Iglesia, con los dones de los ministerios, por los cuales, con la virtud derivada de El, nos prestamos mutuamente los servicios para la salvación, de modo que, viviendo la verdad en caridad, crezcamos por todos los medios en El, que es nuestra Cabeza (cf. Ef 4,11-16 gr.). Y para que nos renováramos incesantemente en El (cf. Ef 4,23), nos concedió participar de su Espíritu, quien, siendo uno solo en la Cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado por los Santos Padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano [8]. Cristo, en verdad, ama a la Iglesia como a su esposa, convirtiéndose en ejemplo del marido, que ama a su esposa como a su propio cuerpo (cf. Ef 5,25-28). A su vez, la Iglesia le está sometida como a su Cabeza (ib. 23-24). «Porque en El habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad» (Col 2,9), colma de bienes divinos a la Iglesia, que es su cuerpo y su plenitud (cf. Ef 1, 22-23), para que tienda y consiga toda la plenitud de Dios (cf. Ef 3,19). 8. Cristo, el único Mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible [9], comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el Cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino [10]. Por eso se la compara, por una notable analogía, al misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a El, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la vivifica, para el acrecentamiento de su cuerpo (cf. Ef 4,16) [11]. Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica [12], y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara (cf. Jn 21,17), confiándole a él y a los demás Apóstoles su difusión y gobierno (cf. Mt 28,18 ss), y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad (cf.1 Tm 3,15). Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él [13] si bien fuera de su estructura se encuentren muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Cristo Jesús, «existiendo en la forma de Dios..., se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo» (Flp 2,6-7), y por nosotros «se hizo pobre, siendo rico» (2 Co 8,9); así también la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a «evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos» (Lc 4,18), «para buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,10); así también la Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Pues mientras Cristo, «santo, inocente, inmaculado» (Hb 7,26), no conoció el pecado (cf. 2 Co 5,21), sino que vino únicamente a expiar los pecados del pueblo (cf. Hb 2,17), la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. La Iglesia «va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios» [14] anunciando la cruz del Señor hasta que venga (cf. 1 Co 11,26). Está fortalecida, con la virtud del Señor resucitado, para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final de los tiempos.
EL PUEBLO DE DIOS 9. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia (cf. Hch 10,35). Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a Sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo, y santificándolo para Sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. «He aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá... Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo... Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, dice el Señor» (Jr 31,31-34). Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento en su sangre (cf. 1 Co 11,25), lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles, que se unificara no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera el nuevo Pueblo de Dios. Pues quienes creen en Cristo, renacidos no de un germen corruptible, sino de uno incorruptible, mediante la palabra de Dios vivo (cf. 1 P 1,23), no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo (cf. Jn 3,5-6), pasan, finalmente, a constituir «un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo de adquisición..., que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios» (1 P 2, 9-10). Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, «que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación» (Rm 4,25), y teniendo ahora un nombre que está sobre todo nombre, reina gloriosamente en los cielos. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros (cf. Jn 13,34). Y tiene en último lugar, como fin, el dilatar más y más el reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final de los tiempos El mismo también lo consume, cuando se manifieste Cristo, vida nuestra (cf. Col 3,4), y «la misma criatura sea libertada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). Este pueblo mesiánico, por consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actualmente y con frecuencia parezca una grey pequeña, es, sin embargo, para todo el género humano, un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Cristo, que lo instituyó para ser comunión de vida, de caridad y de verdad, se sirve también de él como de instrumento de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra (cf. Mt 5,13-16). Así como al pueblo de Israel, según la carne, peregrinando por el desierto, se le designa ya como Iglesia (cf. 2 Esd 13,1; Nm 20,4; Dt 23,1 ss), así el nuevo Israel, que caminando en el tiempo presente busca la ciudad futura y perenne (cf. Hb 13,14), también es designado como Iglesia de Cristo (cf. Mt 16,18), porque fue El quien la adquirió con su sangre (cf. Hch 20,28), la llenó de su Espíritu y la dotó de los medios apropiados de unión visible y social. Dios formó una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús al autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz, y la constituyó Iglesia a fin de que fuera para todos y cada uno el sacramento visible de esta unidad salutífera [15]. Debiendo difundirse en todo el mundo, entra, por consiguiente, en la historia de la humanidad, si bien trasciende los tiempos y las fronteras de los pueblos. Caminando, pues, la Iglesia en medio de tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios, que le ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne, antes, al contrario, persevere como esposa digna de su Señor y, bajo la acción del Espíritu Santo, no cese de renovarse hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no conoce ocaso. 10. Cristo Señor, Pontífice tomado de entre los hombres (cf. Hb 5,1-5), de su nuevo pueblo «hizo... un reino y sacerdotes para Dios, su Padre» (Ap 1,6; cf. 5,9-10). Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz (cf. 1 P 2,4-10). Por ello todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios (cf. Hch 2,42-47), ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios (cf. Rm 12,1) y den testimonio por doquiera de Cristo, y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos (cf. 1 P 3,15). El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo [16]. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo a Dios. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía [17] y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad operante. 11. El carácter sagrado y orgánicamente estructurado de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, y, regenerados como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia [18]. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo, y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe, como verdaderos testigos de Cristo, por la palabra juntamente con las obras[19]. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella [20]. Y así, sea por la oblación o sea por la sagrada comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto. Más aún, confortados con el cuerpo de Cristo en la sagrada liturgia eucarística, muestran de un modo concreto la unidad del Pueblo de Dios, significada con propiedad y maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a El y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando, y que colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones. Con la unción de los enfermos y la oración de los presbíteros, toda la Iglesia encomienda los enfermos al Señor paciente y glorificado, para que los alivie y los salve (cf. St 5,14-16), e incluso les exhorta a que, asociándose voluntariamente a la pasión y muerte de Cristo (cf. Rm 8,17; Col 1,24; 2 Tm 2,11-12; 1 P 4,13), contribuyan así al bien del Pueblo de Dios. A su vez, aquellos de entre los fieles que están sellados con el orden sagrado son destinados a apacentar la Iglesia por la palabra y gracia de Dios, en nombre de Cristo. Finalmente, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5,32), se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole, y por eso poseen su propio don, dentro del Pueblo de Dios, en su estado y forma de vida [21]. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes, por la gracia del Espíritu Santo, quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el Pueblo de Dios. En esta especie de Iglesia doméstica los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación propia de cada uno, pero con un cuidado especial la vocación sagrada Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. 12. El Pueblo santo de Dios participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, que es fruto de los labios que confiesan su nombre (cf. Hb 13.15). La totalidad de los fieles, que tienen la unción del Santo (cf. 1 Jn 2,20 y 27), no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando «desde los Obispos hasta los últimos fieles laicos» [22] presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido de la fe, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el Pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente «a la fe confiada de una vez para siempre a los santos» (Judas 3), penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida, guiado en todo por el sagrado Magisterio, sometiéndose al cual no acepta ya una palabra de hombres, sino la verdadera palabra de Dios (cf. 1 Ts 2,13). Además, el mismo Espíritu Santo no sólo santifica y dirige el Pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere (1 Co 12,11) sus dones, con los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras: «A cada uno... se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad» (1 Co 12,7). Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos del trabajo apostólico. Y, además, el juicio de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la autoridad en la Iglesia, a los cuales compete ante todo no sofocar el Espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno (cf. 1 Ts 5,12 y 19-21). 13. Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios. Por lo cual, este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana, y a sus hijos, que estaban dispersos, determinó luego congregarlos (cf. Jn 11,52). Para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó en heredero de todo (cf. Hb 1,2), para que sea Maestro, Rey y Sacerdote de todos, Cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Para esto, finalmente, envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y Vivificador, quien es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes el principio de asociación y unidad en la doctrina de los Apóstoles, en la mutua unión, en la fracción del pan y en las oraciones (cf. Hch 2,42 gr.). Así, pues, el único Pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra, pues de todas ellas reúne sus ciudadanos, y éstos lo son de un reino no terrestre, sino celestial. Todos los fieles dispersos por el orbe comunican con los demás en el Espíritu Santo, y así, «quien habita en Roma sabe que los de la India son miembros suyos» [23]. Y como el reino de Cristo no es de este mundo (cf. Jn 18,36), la Iglesia o el Pueblo de Dios, introduciendo este reino, no disminuye el bien temporal de ningún pueblo; antes, al contrario, fomenta y asume, y al asumirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y costumbres de los pueblos en lo que tienen de bueno. Pues es muy consciente de que ella debe congregar en unión de aquel Rey a quien han sido dadas en herencia todas las naciones (cf. Sal 2,8) y a cuya ciudad ellas traen sus dones y tributos (cf. Sal 71 [72], 10; Is 60,4-7; Ap 21,24). Este carácter de universalidad que distingue al Pueblo de Dios es un don del mismo Señor con el que la Iglesia católica tiende, eficaz y perpetuamente, a recapitular toda la humanidad, con todos sus bienes, bajo Cristo Cabeza, en la unidad de su Espíritu [24]. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad. De donde resulta que el Pueblo de Dios no sólo reúne a personas de pueblos diversos, sino que en sí mismo está integrado por diversos órdenes. Hay, en efecto, entre sus miembros una diversidad, sea en cuanto a los oficios, pues algunos desempeñan el ministerio sagrado en bien de sus hermanos, sea en razón de la condición y estado de vida, pues muchos en el estado religioso estimulan con su ejemplo a los hermanos al tender a la santidad por un camino más estrecho. Además, dentro de la comunión eclesiástica, existen legítimamente Iglesias particulares, que gozan de tradiciones propias, permaneciendo inmutable el primado de la cátedra de Pedro, que preside la asamblea universal de la caridad [25], protege las diferencias legítimas y simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. De aquí se derivan finalmente, entre las diversas partes de la Iglesia, unos vínculos de íntima comunión en lo que respecta a riquezas espirituales, obreros apostólicos y ayudas temporales. Los miembros del Pueblo de Dios son llamados a una comunicación de bienes, y las siguientes palabras del apóstol pueden aplicarse a cada una de las Iglesias: «El don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios» (1 P 4,10). Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del Pueblo de Dios, que simboliza y promueve paz universal, y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos, sea los fieles católicos, sea los demás creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en general, por la gracia de Dios llamados a la salvación. 14. El sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos. Y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la Tradición, que esta Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único Mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su Cuerpo, que es la Iglesia. El mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo (cf. Mc 16,16; Jn 3,5), confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. Por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. A esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el Sumo Pontífice y los Obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica. No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la Iglesia «en cuerpo», mas no «en corazón» [26]. Pero no olviden todos los hijos de la Iglesia que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia singular de Cristo, a la que, si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad [27]. Los catecúmenos que, movidos por el Espíritu Santo, solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la Iglesia, por este mismo deseo ya están vinculados a ella, y la madre Iglesia los abraza en amor y solicitud como suyos. 15. La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro [28]. Pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre todopoderoso y en Cristo, Hijo de Dios Salvador [29]; están sellados con el bautismo, por el que se unen a Cristo, y además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias Iglesias o comunidades eclesiásticas. Muchos de entre ellos poseen el episcopado, celebran la sagrada Eucaristía y fomentan la piedad hacia la Virgen, Madre de Dios [30]. Añádase a esto la comunión de oraciones y otros beneficios espirituales, e incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, ya que El ejerce en ellos su virtud santificadora con los dones y gracias y a algunos de entre ellos los fortaleció hasta la efusión de la sangre. De esta forma, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos, del modo determinado por Cristo, en una grey y bujo un único Pastor [31]. Para conseguir esto, la Iglesia madre no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta a sus hijos a la purificación y renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia. 16. Por último, quienes todavía no recibieron el Evangelio, se ordenan al Pueblo de Dios de diversas maneras [32]. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació según la carne (cf. Rm 9,4-5). Por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación (cf. Rm 11, 28-29). Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de El la vida, la inspiración y todas las cosas (cf. Hch 17,25-28), y el Salvador quiere que todos los hombres se salven (cf. 1 Tm 2,4). Pues quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna [33]. Y la divina Providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio [34] y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Pero con mucha frecuencia los hombres, engañados por el Maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Creador (cf. Rm 1,21 y 25), o, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, se exponen a la desesperación extrema. Por lo cual la Iglesia, acordándose del mandato del Señor, que dijo: «Predicad el Evangelio a toda criatura» (Mc 16,15), procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos éstos. 17. Como el Hijo fue enviado por el Padre, así también El envió a los Apóstoles (cf. Jn 20,21) diciendo: «Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo» (Mt 28,19- 20). Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia lo recibió de los Apóstoles con orden de realizarlo hasta los confines de la tierra (cf. Hch 1,8). Por eso hace suyas las palabras del Apóstol: «¡Ay de mí si no evangelizare!» (1 Co 9,16), y sigue incesantemente enviando evangelizadores, mientras no estén plenamente establecidas las Iglesias recién fundadas y ellas, a su vez, continúen la obra evangelizadora. El Espíritu Santo la impulsa a cooperar para que se cumpla el designio de Dios, quien constituyó a Cristo principio de salvación para todo el mundo. Predicando el Evangelio, la Iglesia atrae a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara al bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que por la caridad crezcan en El hasta la plenitud. Con su trabajo consigue que todo lo bueno que se encuentra sembrado en el corazón y en la mente de los hombres y en los ritos y culturas de estos pueblos, no sólo no desaparezca, sino que se purifique, se eleve y perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. La responsabilidad de diseminar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo en su parte [35]. Pero, aunque cualquiera puede bautizar a los creyentes, es, sin embargo, propio del sacerdote el llevar a su complemento la edificación del Cuerpo mediante el sacrificio eucarístico, cumpliendo las palabras de Dios dichas por el profeta: «Desde el orto del sol hasta el ocaso es grande mi nombre entre las gentes y en todo lugar se ofrece a mi nombre una oblación pura» (Ml ,1, 11) [36]. Así, pues, la Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el Pueblo de Dios, Cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, y en Cristo, Cabeza de todos, se rinda al Creador universal y Padre todo honor y gloria.
CONSTITUCIÓN JERÁRQUICA DE LA IGLESIA,
18. Para apacentar el Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su Iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el Cuerpo. Pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos pertenecen al Pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. Este santo Sínodo, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano I, enseña y declara con él que Jesucristo, Pastor eterno, edificó la santa Iglesia enviando a sus Apóstoles lo mismo que El fue enviado por el Padre (cf. Jn 20,21), y quiso que los sucesores de aquéllos, los Obispos, fuesen los pastores en su Iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero para que el mismo Episcopado fuese uno solo e indiviso, puso al frente de los demás Apóstoles al bienaventurado Pedro e instituyó en la persona del mismo el principio y fundamento, perpetuo y visible, de la unidad de fe y de comunión [37]. Esta doctrina sobre la institución, perpetuidad, poder y razón de ser del sacro primado del Romano Pontífice y de su magisterio infalible, el santo Concilio la propone nuevamente como objeto de fe inconmovible a todos los fieles, y, prosiguiendo dentro de la misma línea, se propone, ante la faz de todos, profesar y declarar la doctrina acerca de los Obispos, sucesores de los Apóstoles, los cuales, junto con el sucesor de Pedro, Vicario de Cristo [38] y Cabeza visible de toda la Iglesia, rigen la casa del Dios vivo. 19. El Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando a sí a los que El quiso, eligió a doce para que viviesen con El y para enviarlos a predicar el reino de Dios (cf. Mc 3,13-19; Mt 10,1-42); a estos Apóstoles (cf. Lc 6,13) los instituyó a modo de colegio, es decir, de grupo estable, al frente del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos mismos (cf. Jn 21,15-17). Los envió primeramente a los hijos de Israel, y después a todas las gentes (cf. Rm 1,16), para que, participando de su potestad, hiciesen discípulos de El a todos los pueblos y los santificasen y gobernasen (cf. Mt 28,16-20; Mc 16, 15; Le 24,45-48; Jn 20,21-23), y así propagasen la Iglesia y la apacentasen, sirviéndola, bajo la dirección del Señor, todos los días hasta la consumación de los siglos (Mt 28,20). En esta misión fueron confirmados plenamente el día de Pentecostés (cf. Hch 2,1-36), según la promesa del Señor: «Recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos así en Jerusalén como en toda la Judea y Samaría y hasta el último confín de la tierra» (Hch 1,8). Los Apóstoles, pues, predicando en todas partes el Evangelio (cf. Mc 16,20), recibido por los oyentes bajo la acción del Espíritu Santo, congregan la Iglesia universal que el Señor fundó en los Apóstoles y edificó sobre el bienaventurado Pedro, su cabeza, siendo el propio Cristo Jesús la piedra angular (cf. Ap 21, 14; Mt 16, 18; Ef 2, 20) [39]. 20. Esta divina misión confiada por Cristo a los Apóstoles ha de durar hasta él fin del mundo (cf. Mt 28,20), puesto que el Evangelio que ellos deben propagar es en todo tiempo el principio de toda la vida para la Iglesia. Por esto los Apóstoles cuidaron de establecer sucesores en esta sociedad jerárquicamente organizada. En efecto, no sólo tuvieron diversos colaboradores en el ministerio[40], sino que, a fin de que la misión a ellos confiada se continuase después de su muerte, dejaron a modo de testamento a sus colaboradores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra comenzada por ellos [41], encomendándoles que atendieran a toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo los había puesto para apacentar la Iglesia de Dios (cf. Hch 20,28). Y así establecieron tales colaboradores y les dieron además la orden de que, al morir ellos, otros varones probados se hicieran cargo de su ministerio [42]. Entre los varios ministerios que desde los primeros tiempos se vienen ejerciendo en la Iglesia, según el testimonio de la Tradición, ocupa el primer lugar el oficio de aquellos que, ordenados Obispos por una sucesión que se remonta a los mismos orígenes [43], conservan la semilla apostólica [44]. Así, como atestigua San Ireneo, por medio de aquellos que fueron instituidos por los Apóstoles Obispos y sucesores suyos hasta nosotros, se manifiesta [45] y se conserva la tradición apostólica en todo el mundo [46]. Los Obispos, pues, recibieron el ministerio de la comunidad con sus colaboradores, los presbíteros y diáconos [47], presidiendo en nombre de Dios la grey [48], de la que son pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno [49]. Y así como permanece el oficio que Dios concedió personalmente a Pedro; príncipe de los Apóstoles, para que fuera transmitido a sus sucesores, así también perdura el oficio de los Apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ejercer de forma permanente el orden sagrado de los Obispos [50]. Por ello, este sagrado Sínodo enseña que los Obispos han sucedido [51], por institución divina, a los Apóstoles como pastores de la Iglesia, de modo que quien los escucha, escucha a Cristo, y quien los desprecia, desprecia a Cristo y a quien le envió (cf. Lc 10,16) [52]. 21. En la persona, pues, de los Obispos, a quienes asisten los presbíteros, el Señor Jesucristo, Pontífice supremo, está presente en medio de los fieles. Porque, sentado a la diestra del Padre, no está ausente la congregación de sus pontífices [53], sino que, principalmente a través de su servicio eximio, predica la palabra de Dios a todas las gentes y administra continuamente los sacramentos de la fe a los creyentes, y por medio de su oficio paternal (cf.1 Co 4,15) va congregando nuevos miembros a su Cuerpo con regeneración sobrenatural; finalmente, por medio de su sabiduría y prudencia dirige y ordena al Pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinar hacia la eterna felicidad. Estos pastores, elegidos para apacentar la grey del Señor, son los ministros de Cristo y los dispensadores de los misterios de Dios (cf. 1 Co 4,1), a quienes está encomendado el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios (cf. Rm 15,16; Hch 20,24) y la gloriosa administración del Espíritu y de la justicia (cf. 2 Co 3,8-9). Para realizar estos oficios tan excelsos, los Apóstoles fueron enriquecidos por Cristo con una efusión especial del Espíritu Santo, que descendió sobre ellos (cf. Hch 1,8; 2,4; Jn 20,22-23), y ellos, a su vez, por la imposición de las manos, transmitieron a sus colaboradores este don espiritual (cf. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6-7), que ha llegado hasta nosotros en la consagración episcopal [54]. Enseña, pues, este santo Sínodo que en la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden, llamada, en la práctica litúrgica de la Iglesia y en la enseñanza de los Santos Padres, sumo sacerdocio, cumbre del ministerio sagrado [55]. La consagración episcopal, junto con el oficio de santificar, confiere también los oficios de enseñar y de regir, los cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la Cabeza y los miembros del Colegio. Pues según la Tradición, que se manifiesta especialmente en los ritos litúrgicos y en el uso de la Iglesia tanto de Oriente como de Occidente, es cosa clara que por la imposición de las manos y las palabras de la consagración se confiere [56] la gracia del Espíritu Santo y se imprime el sagrado carácter [57], de tal manera que los Obispos, de modo visible y eminente, hacen las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Pontífice, y actúan en lugar suyo [58]. Pertenece a los Obispos incorporar, por medio del sacramento del orden, nuevos elegidos al Cuerpo episcopal. 22. Así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás Apóstoles forman un solo Colegio apostólico, de igual manera se unen entre sí el Romano Pontífice, sucesor de Pedro, y los Obispos, sucesores de los Apóstoles. Ya la más antigua disciplina, según la cual los Obispos esparcidos por todo el orbe comunicaban entre sí y con el Obispo de Roma en el vínculo de la unidad, de la caridad y de la paz [59], y también los concilios convocados [60] para decidir en común las cosas más importantes [61], sometiendo la resolución al parecer de muchos [62], manifiestan la naturaleza y la forma colegial del orden episcopal, confirmada manifiestamente por los concilios ecuménicos celebrados a lo largo de los siglos. Esto mismo está indicado por la costumbre, introducida de antiguo, de llamar a varios Obispos para tomar parte en la elevación del nuevo elegido al ministerio del sumo sacerdocio. Uno es constituido miembro del Cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con la Cabeza y con los miembros del Colegio. El Colegio o Cuerpo de los Obispos, por su parte, no tiene autoridad, a no ser que se considere en comunión con el Romano Pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando totalmente a salvo el poder primacial de éste sobre todos, tanto pastores como fieles. Porque el Romano Pontífice tiene sobre la Iglesia, en virtud de su cargo, es decir, como Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, plena, suprema y universal potestad, que puede siempre ejercer libremente. En cambio, el Cuerpo episcopal, que sucede al Colegio de los Apóstoles en el magisterio y en el régimen pastoral, más aún, en el que perdura continuamente el Cuerpo apostólico, junto con su Cabeza, el Romano Pontífice, y nunca sin esta Cabeza, es también sujeto de la suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal [63], si bien no puede ejercer dicha potestad sin el consentimiento del Romano Pontífice. El Señor estableció solamente a Simón como roca y portador de las llaves de la Iglesia (Mt 16,18-19) y le constituyó Pastor de toda su grey (cf. Jn 21, 15 ss); pero el oficio de atar y desatar dado e Pedro (cf. Mt 16,19) consta que fue dado también al Colegio de los Apóstoles unido a su Cabeza (cf. Mt 18, 18; 28,16-20) [64]. Este Colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la variedad y universalidad del Pueblo de Dios; y en cuanto agrupado bajo una sola Cabeza, la unidad de la grey de Cristo. Dentro de este Colegio los Obispos, respetando fielmente el primado y preeminencia de su Cabeza, gozan de potestad propia para bien de sus propios fieles, incluso para bien de toda la Iglesia porque el Espíritu Santo consolida sin cesar su estructura orgánica y su concordia. La potestad suprema sobre la Iglesia universal que posee este Colegio se ejercita de modo solemne en el concilio ecuménico. No hay concilio ecuménico si no es aprobado o, al menos, aceptado como tal por el sucesor de Pedro. Y es prerrogativa del Romano Pontífice convocar estos concilios ecuménicos, presidirlos y confirmarlos [65]. Esta misma potestad colegial puede ser ejercida por los Obispos dispersos por el mundo a una con el Papa, con tal que la Cabeza del Colegio los llame a una acción colegial o, por lo menos, apruebe la acción unida de éstos o la acepte libremente, para que sea un verdadero acto colegial. 23. La unión colegial se manifiesta también en las mutuas relaciones de cada Obispo con las Iglesias particulares y con la Iglesia universal. El Romano Pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad así de los Obispos como de la multitud de los fieles [66]. Por su parte, los Obispos son, individualmente, el principio y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares [67], formadas a imagen de la Iglesia universal, en las cuales y a base de las cuales se constituye la Iglesia católica, una y única [68]. Por eso, cada Obispo representa a su Iglesia, y todos juntos con el Papa representan a toda la Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad. Cada uno de los Obispos que es puesto al frente de una Iglesia particular, ejerce su poder pastoral sobre la porción del Pueblo de Dios a él encomendada, no sobre las otras Iglesias ni sobre la Iglesia universal. Pero en cuanto miembros del Colegio episcopal y como legítimos sucesores de los Apóstoles, todos y cada uno, en virtud de la institución y precepto de Cristo [69], están obligados a tener por la Iglesia universal aquella solicitud que, aunque no se ejerza por acto de jurisdicción, contribuye, sin embargo, en gran manera al desarrollo de la Iglesia universal. Deben, pues, todos los Obispos promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia, instruir a los fieles en el amor de todo el Cuerpo místico de Cristo, especialmente de los miembros pobres, de los que sufren y de los que son perseguidos por la justicia (cf. Mt 5,10); promover, en fin, toda actividad que sea común a toda la Iglesia, particularmente en orden a la dilatación de la fe y a la difusión de la luz de la verdad plena entre todos los hombres. Por lo demás, es cierto que, rigiendo bien la propia Iglesia como porción de la Iglesia universal, contribuyen eficazmente al bien de todo el Cuerpo místico, que es también el cuerpo de las Iglesias [70]. El cuidado de anunciar el Evangelio en todo el mundo pertenece al Cuerpo de los Pastores, ya que a todos ellos, en común, dio Cristo el mandato, imponiéndoles un oficio común, según explicó ya el papa Celestino a los Padres del Concilio de Efeso [71]. Por tanto, todos los Obispos, en cuanto se lo permite el desempeño de su propio oficio, están obligados a colaborar entre sí y con el sucesor de Pedro, a quien particularmente le ha sido confiado el oficio excelso de propagar el nombre cristiano [72]. Por lo cual deben socorrer con todas sus fuerzas a las misiones, ya sea con operarios para la mies, ya con ayudas espirituales y materiales; bien directamente por sí mismos, bien estimulando la ardiente cooperación de los fieles. Procuren, pues, finalmente, los Obispos, según el venerable ejemplo de la antigüedad, prestar con agrado una fraterna ayuda a las otras Iglesias, especialmente a las más vecinas y a las más pobres, dentro de esta universal sociedad de la caridad. La divina Providencia ha hecho que varias Iglesias fundadas en diversas regiones por los Apóstoles y sus sucesores, al correr de los tiempos, se hayan reunido en numerosos grupos estables, orgánicamente unidos, los cuales, quedando a salvo la unidad de la fe y la única constitución divina de la Iglesia universal, tienen una disciplina propia, unos ritos litúrgicos y un patrimonio teológico y espiritual propios. Entre las cuales, algunas, concretamente las antiguas Iglesias patriarcales, como madres en la fe, engendraron a otras como hijas y han quedado unidas con ellas hasta nuestros días con vínculos más estrechos de caridad en la vida sacramental y en la mutua observancia de derechos y deberes [73]. Esta variedad de las Iglesias locales, tendente a la unidad, manifiesta con mayor evidencia la catolicidad de la Iglesia indivisa. De modo análogo, las Conferencias episcopales hoy en día pueden desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta. 24. Los Obispos, en cuanto sucesores de los Apóstoles, reciben del Señor, a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, la misión de enseñar a todas las gentes y de predicar el Evangelio a toda creatura, a fin de que todos los hombres consigan la salvación por medio de la fe, del bautismo y del cumplimiento de los mandamientos (cf. Mt 28,18-20; Mc 16,15-16; Hch 26, 17 s). Para el desempeño de esta misión, Cristo Señor prometió a los Apóstoles el Espíritu Santo, y lo envió desde el cielo el día de Pentecostés, para que, confortados con su virtud, fuesen sus testigos hasta los confines de la tierra ante las gentes, los pueblos y los reyes (cf. Hch 1,8; 2, 1 ss; 9,15). Este encargo que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio, que en la Sagrada Escritura se llama con toda propiedad diaconía, o sea ministerio (cf. Hch 1,17 y 25; 21,19; Rm 11,13; 1Tm 1,12). La misión canónica de los Obispos puede hacerse por las legítimas costumbres que no hayan sido revocadas por la potestad suprema y universal de la Iglesia, o por leyes dictadas o reconocidas por la misma autoridad, o directamente por el mismo sucesor de Pedro; y ningún Obispo puede ser elevado a tal oficio contra la voluntad de éste, o sea cuando él niega la comunión apostólica [74]. 25. Entre los principales oficios de los Obispos se destaca la predicación del Evangelio [75]. Porque los Obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, o sea los que están dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de ser creída y ha de ser aplicada a la vida, y la ilustran bajo la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la Revelación cosas nuevas y viejas (cf. Mt 13, 52), la hacen fructificar y con vigilancia apartan de su grey los errores que la amenazan (cf. 2 Tm 4,1-4). Los Obispos, cuando enseñan en comunión con el Romano Pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica; los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su Obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del Romano Pontífice aun cuando no hable ex cathedra; de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Aunque cada uno de los Prelados no goce por si de la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, cuando, aun estando dispersos por el orbe, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, enseñando auténticamente en materia de fe y costumbres, convienen en que una doctrina ha de ser tenida como definitiva, en ese caso proponen infaliblemente la doctrina de Cristo [76]. Pero todo esto se realiza con mayor claridad cuando, reunidos en concilio ecuménico, son para la Iglesia universal los maestros y jueces de la fe y costumbres, a cuyas definiciones hay que adherirse con la sumisión de la fe [77]. Esta infalibilidad que el divino Redentor quiso que tuviese su Iglesia cuando define la doctrina de fe y costumbres, se extiende tanto cuanto abarca el depósito de la Revelación, que debe ser custodiado santamente y expresado con fidelidad. El Romano Pontífice, Cabeza del Colegio episcopal, goza de esta misma infalibilidad en razón de su oficio cuando, como supremo pastor y doctor de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos (cf. Lc 22,32), proclama de una forma definitiva la doctrina de fe y costumbres [78]. Por esto se afirma, con razón, que sus definiciones son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia, por haber sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida a él en la persona de San Pedro, y no necesitar de ninguna aprobación de otros ni admitir tampoco apelación a otro tribunal. Porque en esos casos, el Romano Pontífice no da una sentencia como persona privada, sino que, en calidad de maestro supremo de la Iglesia universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, expone o defiende la doctrina de la fe católica [79]. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el Cuerpo de los Obispos cuando ejerce el supremo magisterio en unión con el sucesor de Pedro. A estas definiciones nunca puede faltar el asenso de la Iglesia por la acción del mismo Espíritu Santo, en virtud de la cual la grey toda de Cristo se mantiene y progresa en la unidad de la fe [80]. Mas cuando el Romano Pontífice o el Cuerpo de los Obispos juntamente con él definen una doctrina, lo hacen siempre de acuerdo con la misma Revelación, a la cual deben atenerse y conformarse todos, y la cual es íntegramente transmitida por escrito o por tradición a través de la sucesión legítima de los Obispos, y especialmente por cuidado del mismo Romano Pontífice, y, bajo la luz del Espíritu de verdad, es santamente conservada y fielmente expuesta en la Iglesia [81]. El Romano Pontífice y los Obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos [82] para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta esta Revelación; y no aceptan ninguna nueva revelación pública como perteneciente al divino depósito de la fe [83]. 26. El Obispo, por estar revestido de la plenitud del sacramento del orden, es «el administrador de la gracia del supremo sacerdocio» [84], sobre todo en la Eucaristía, que él mismo celebra o procura que sea celebrada [85], y mediante la cual la Iglesia vive y crece continuamente. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles, que, unidas a sus pastores, reciben también en el Nuevo Testamento el nombre de iglesias [86]. Ellas son, en su lugar, el Pueblo nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y en gran plenitud (cf. 1 Ts 1,5). En ellas se congregan los fieles por la predicación del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor «para que por medio del cuerpo y de la sangre del Señor quede unida toda la fraternidad» [87]. En toda comunidad de altar, bajo el sagrado ministerio del Obispo [88], se manifiesta el símbolo de aquella caridad y «unidad del Cuerpo místico, sin la cual no puede haber salvación» [89]. En estas comunidades, aunque sean frecuentemente pequeñas y pobres o vivan en la dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega la Iglesia una, santa, católica y apostólica [90]. Pues «la participación del cuerpo y sangre de Cristo hace que pasemos a ser aquello que recibimos» [91]. Ahora bien, toda legítima celebración de la Eucaristía es dirigida por el Obispo, a quien ha sido confiado el oficio de ofrecer a la Divina Majestad el culto de la religión cristiana y de reglamentarlo en conformidad con los preceptos del Señor y las leyes de la Iglesia, precisadas más concretamente para su diócesis según su criterio. Así, los Obispos, orando y trabajando por el pueblo, difunden de muchas maneras y con abundancia la plenitud de la santidad de Cristo. Por medio del ministerio de la palabra comunican la virtud de Dios a los creyentes para la salvación (cf. Rm 1,16), y por medio de los sacramentos, cuya administración legítima y fructuosa regulan ellos con su autoridad [92], santifican a los fieles. Ellos disponen la administración del bautismo, por medio del cual se concede la participación en el sacerdocio regio de Cristo. Ellos son los ministros originarios de la confirmación, los dispensadores de las sagradas órdenes y los moderadores de la disciplina penitencial; y ellos solícitamente exhortan e instruyen a sus pueblos para que participen con fe y reverencia en la liturgia y, sobre todo, en el santo sacrificio de la Misa. Ellos, finalmente, deben edificar a sus súbditos con el ejemplo de su vida, guardando su conducta de todo mal y, en la medida que puedan y con la ayuda de Dios transformándola en bien, para llegar, juntamente con la grey que les ha sido confiada, a la vida eterna [93]. 27. Los Obispos rigen, como vicarios y legados de Cristo, las Iglesias particulares que les han sido encomendadas [94], con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también con su autoridad y sacra potestad, de la que usan únicamente para edificar a su grey en la verdad y en la santidad, teniendo en cuenta que el que es mayor ha de hacerse como el menor, y el que ocupa el primer puesto, como el servidor (cf. Lc 22, 26-27). Esta potestad que personalmente ejercen en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata, aunque su ejercicio esté regulado en definitiva por la suprema autoridad de la Iglesia y pueda ser circunscrita dentro de ciertos límites con miras a la utilidad de la Iglesia o de los fieles. En virtud de esta potestad, los Obispos tienen el sagrado derecho, y ante Dios el deber, de legislar sobre sus súbditos, de juzgarlos y de regular todo cuanto pertenece a la organización del culto y del apostolado. A ellos se les confía plenamente el oficio pastoral, o sea el cuidado habitual y cotidiano de sus ovejas, y no deben considerarse como vicarios de los Romanos Pontífices, ya que ejercen potestad propia y son, en verdad, los jefes de los pueblos que gobiernan [95] Así, pues, su potestad no es anulada por la potestad suprema y universal, sino que, por el contrario, es afirmada, robustecida y defendida [96], puesto que el Espíritu Santo mantiene indefectiblemente la forma de gobierno que Cristo Señor estableció en su Iglesia. El Obispo, enviado por el Padre de familias a gobernar su familia, tenga siempre ante los ojos el ejemplo del Buen Pastor, que vino no a ser servido, sino a servir (cf. Mt 20,28; Mc 10,45) y a dar la vida por sus ovejas (cf. Jn 10,11). Tomado de entre los hombres y rodeado él mismo de flaquezas, puede apiadarse de los ignorantes y equivocados (Hb 5,1-2). No se niegue a oír a sus súbditos, a los que, como a verdaderos hijos suyos, alimenta y a quienes exhorta a cooperar animosamente con él. Consciente de que ha de dar cuenta a Dios de sus almas (cf. Hb 13,17), trabaje con la oración, con la predicación y con todas las obras de caridad tanto por ellos como por los que todavía no son de la única grey, a los cuales tenga como encomendados en el Señor. El mismo, siendo, como San Pablo, deudor para con todos, esté dispuesto a evangelizar a todos (cf. Rm 1,14-15) y a exhortar a sus fieles a la actividad apostólica y misionera. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su Obispo como la Iglesia a Jesucristo, y como Jesucristo al Padre, para que todas las cosas se armonicen en la unidad [97] y crezcan para gloria de Dios (cf. 2 Co 4,15). 28. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo (cf. Jn 10,36), ha hecho partícipes de su consagración y de su misión, por medio de sus Apóstoles, a los sucesores de éstos, es decir, a los Obispos [98], los cuales han encomendado legítimamente el oficio de su ministerio, en distinto grado, a diversos sujetos en la Iglesia. Así, el ministerio eclesiástico, de institución divina, es ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo vienen llamándose Obispos, presbíteros y diáconos [99]. Los presbíteros, aunque no tienen la cumbre del pontificado y dependen de los Obispos en el ejercicio de su potestad, están, sin embargo, unidos con ellos en el honor del sacerdocio[100] y, en virtud del sacramento del orden [101], han sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento [102], a imagen de Cristo, sumo y eterno Sacerdote (cf. Hb 5,1-10; 7,24; 9,11-28), para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino. Participando, en el grado propio de su ministerio, del oficio del único Mediador, Cristo (cf. 1 Tm 2,5), anuncian a todos la divina palabra. Pero su oficio sagrado lo ejercen, sobre todo, en el culto o asamblea eucarística, donde, obrando en nombre de Cristo [103]y proclamando su misterio, unen las oraciones de los fieles al sacrificio de su Cabeza y representan y aplican [104] en el sacrificio de la Misa, hasta la venida del Señor (cf. 1 Co 11,26), el único sacrificio del Nuevo Testamento, a saber: el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre, una vez por todas, como hostia inmaculada (cf. Hb 9,11-28). Para con los fieles arrepentidos o enfermos desempeñan principalmente el ministerio de la reconciliación y del alivio, y presentan a Dios Padre las necesidades y súplicas de los fieles (cf. Hb 5,1-13). Ejerciendo, en la medida de su autoridad, el oficio de Cristo, Pastor y Cabeza [105], reúnen la familia de Dios como una fraternidad, animada con espíritu de unidad [106], y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu. En medio de la grey le adoran en espíritu y en verdad (cf. Jn 4,24). Se afanan, finalmente, en la palabra y en la enseñanza (cf. 1 Tm 5,17), creyendo aquello que leen cuando meditan la ley del Señor, enseñando aquello que creen, imitando lo que enseñan [107]. Los presbíteros, próvidos cooperadores del Orden episcopal [108] y ayuda e instrumento suyo, llamados para servir al Pueblo de Dios, forman, junto con su Obispo, un solo presbiterio [109], dedicado a diversas ocupaciones. En cada una de las congregaciones locales de fieles representan al Obispo, con el que están confiada y animosamente unidos, y toman sobre sí una parte de la carga y solicitud pastoral y la ejercen en el diario trabajo. Ellos, bajo la autoridad del Obispo, santifican y rigen la porción de la grey del Señor a ellos encomendada, hacen visible en cada lugar a la Iglesia universal y prestan eficaz ayuda en la edificación de todo el Cuerpo de Cristo (cf. Ef 4,12), Preocupados siempre por el bien de los hijos de Dios, procuren cooperar en el trabajo pastoral de toda la diócesis e incluso de toda la Iglesia. Por esta participación en el sacerdocio y en la misión, los presbíteros reconozcan verdaderamente al Obispo como a padre suyo y obedézcanle reverentemente. El Obispo, por su parte, considere a los sacerdotes, sus cooperadores, como hijos y amigos, a la manera en que Cristo a sus discípulos no los llama ya siervos, sino amigos (cf. Jn 15,15). Todos los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, están, pues, adscritos al Cuerpo episcopal, por razón del orden y del ministerio, y sirven al bien de toda la Iglesia según vocación y gracia de cada cual. En virtud de la común ordenación sagrada y de la común misión, todos los presbíteros se unen entre sí en íntima fraternidad, que debe manifestarse en espontánea y gustosa ayuda mutua, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones, en la comunión de vida, de trabajo y de caridad. Respecto de los fieles, a quienes han engendrado espiritualmente por el bautismo y la doctrina (cf. 1 Co 4,15; 1 P 1,23), tengan la solicitud de padres en Cristo. Haciéndose de buena gana modelos de la grey (cf. 1 P 5,3), gobiernen y sirvan a su comunidad local de tal manera, que ésta merezca ser llamada con el nombre que es gala del único y total Pueblo de Dios, es decir, Iglesia de Dios (cf. 1 Co 1,2; 2 Co 1,1 y passim). Acuérdense de que, con su conducta de cada día y con su solicitud, deben mostrar a los fieles e infieles, a los católicos y no católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal y pastoral, y de que están obligados a dar a todos el testimonio de verdad y de vida, y de que, como buenos pastores, han de buscar también a aquellos (cf. Lc 15,4- 7) que, bautizados en la Iglesia católica, abandonaron la práctica de los sacramentos o incluso han perdido la fe. Como el mundo entero cada día tiende más a la unidad civil, económica y social, conviene tanto más que los sacerdotes, uniendo sus esfuerzos y cuidados bajo la guía de los Obispos y del Sumo Pontífice, eviten toda causa de dispersión, para que todo el género humano venga a la unidad de la familia de Dios. 29. En el grado inferior de la Jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de las manos «no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio»[110]. Así, confortados con la gracia sacramental, en comunión con el Obispo y su presbiterio, sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según le fuere asignado por la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura. Dedicados a los oficios de la caridad y de la administración, recuerden los diáconos el aviso del bienaventurado Policarpo: «Misericordiosos, diligentes, procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos» [111]. Ahora bien, como estos oficios, necesarios en gran manera a la vida de la Iglesia, según la disciplina actualmente vigente de la Iglesia latina, difícilmente pueden ser desempeñados en muchas regiones, se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la Jerarquía. Corresponde a las distintas Conferencias territoriales de Obispos, de acuerdo con el mismo Sumo Pontífice, decidir si se cree oportuno y en dónde el establecer estos diáconos para la atención de los fieles. Con el consentimiento del Romano Pontífice, este diaconado podrá ser conferido a varones de edad madura, aunque estén casados, y también a jóvenes idóneos, para quienes debe mantenerse firme la ley del celibato.
LOS LAICOS 30. El santo Concilio, una vez que ha declarado las funciones de la Jerarquía, vuelve gozoso su atención al estado de aquellos fieles cristianos que se llaman laicos. Porque, si todo lo que se ha dicho sobre el Pueblo de Dios se dirige por igual a laicos, religiosos y clérigos, sin embargo, a los laicos, hombres y mujeres, por razón de su condición y misión, les atañen particularmente ciertas cosas, cuyos fundamentos han de ser considerados con mayor cuidado a causa de las especiales circunstancias de nuestro tiempo. Los sagrados Pastores conocen perfectamente cuánto contribuyen los laicos al bien de la Iglesia entera. Saben los Pastores que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas de tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente en la obra común. Pues es necesario que todos, «abrazados a la verdad en todo crezcamos en caridad, llegándonos a Aquel que es nuestra cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad» (Ef 4.15-16). 31. Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Pues los miembros del orden sagrado, aun cuando alguna vez pueden ocuparse de los asuntos seculares incluso ejerciendo una profesión secular, están destinados principal y expresamente al sagrado ministerio por razón de su particular vocación. En tanto que los religiosos, en virtud de su estado, proporcionan un preclaro e inestimable testimonio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. 32. Por designio divino, la santa Iglesia está organizada y se gobierna sobre la base de una admirable variedad. «Pues a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros» (Rm 12,4-5). Por tanto, el Pueblo de Dios, por El elegido, es uno: «un Señor, una fe, un bautismo» (Ef 4,5). Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo; común la gracia de la filiación; común la llamada a la perfección: una sola salvación, única la esperanza e indivisa la caridad. No hay, de consiguiente, en Cristo y en la Iglesia ninguna desigualdad por razón de la raza o de la nacionalidad, de la condición social o del sexo, porque «no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer. Pues todos vosotros sois "uno" en Cristo Jesús» (Ga 3,28 gr.; cf. Col 3,11). Si bien en la Iglesia no todos van por el mismo camino, sin embargo, todos están llamados a la santidad y han alcanzado idéntica fe por la justicia de Dios (cf. 2 P 1,1). Aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo. Pues la distinción que el Señor estableció entre los sagrados ministros y el resto del Pueblo de Dios lleva consigo la solidaridad, ya que los Pastores y los demás fieles están vinculados entre sí por recíproca necesidad. Los Pastores de la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor, pónganse al servicio los unos de los otros y al de los restantes fieles; éstos, a su vez, asocien gozosamente su trabajo al de los Pastores y doctores. De esta manera, todos rendirán un múltiple testimonio de admirable unidad en el Cuerpo de Cristo. Pues la misma diversidad de gracias, servicio y funciones congrega en la unidad a los hijos de Dios, porque «todas... estas cosas son obra del único e idéntico Espíritu» (1 Co 12,11). Los laicos, del mismo modo que por la benevolencia divina tienen como hermano a Cristo, quien, siendo Señor de todo, no vino a ser servido, sino a servir (cf. Mt 20,28), también tienen por hermanos a los que, constituidos en el sagrado ministerio, enseñando, santificando y gobernando con la autoridad de Cristo, apacientan a la familia de Dios, de tal suerte que sea cumplido por todos el nuevo mandamiento de la caridad. A cuyo propósito dice bellamente San Agustín: «Si me asusta lo que soy para vosotros, también me consuela lo que soy con vosotros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel nombre expresa un deber, éste una gracia; aquél indica un peligro, éste la salvación» [112]. 33. Los laicos congregados en el Pueblo de Dios e integrados en el único Cuerpo de Cristo bajo una sola Cabeza, cualesquiera que sean, están llamados, a fuer de miembros vivos, a contribuir con todas sus fuerzas, las recibidas por el beneficio del Creador y las otorgadas por la gracia del Redentor, al crecimiento de la Iglesia y a su continua santificación. Ahora bien, el apostolado de los laicos es participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, apostolado al que todos están destinados por el Señor mismo en virtud del bautismo y de la confirmación. Y los sacramentos, especialmente la sagrada Eucaristía, comunican y alimentan aquel amor hacia Dios y hacia los hombres que es el alma de todo apostolado. Los laicos están especialmente llamados a hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos [113]. Así, todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgados, se convierte en testigo y simultáneamente en vivo instrumento de la misión de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo (Ef 4,7). Además de este apostolado, que incumbe absolutamente a todos los cristianos, los laicos también puede ser llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con el apostolado de la Jerarquía [114], al igual que aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol Pablo en la evangelización, trabajando mucho en el Señor (cf. Flp 4,3; Rm 16,3ss). Por lo demás, poseen aptitud de ser asumidos por la Jerarquía para ciertos cargos eclesiásticos, que habrán de desempeñar con una finalidad espiritual. Así, pues, incumbe a todos los laicos la preclara empresa de colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres de todos los tiempos y en todas las partes de la tierra. De consiguiente, ábraseles por doquier el camino para que, conforme a sus posibilidades y según las necesidades de los tiempos, también ellos participen celosamente en la obra salvífica de la Iglesia. 34. Dado que Cristo Jesús, supremo y eterno Sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, los vivifica con su Espíritu y los impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta. Pues a quienes asocia íntimamente a su vida y a su misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal con el fin de que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres. Por lo cual los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, son admirablemente llamados y dotados, para que en ellos se produzcan siempre los más ubérrimos frutos del Espíritu. Pues todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso de alma y de cuerpo, si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo (cf. 1 P 2, 5), que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo, también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo mismo a Dios. 35. Cristo, el gran Profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no sólo a través de la Jerarquía, que enseña en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes, consiguientemente, constituye en testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra (cf. Hch 2, 17-18; Ap 19, 10) para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Se manifiestan como hijos de la promesa en la medida en que, fuertes en la fe y en la esperanza, aprovechan el tiempo presente (Ef 5, 16; Col 4, 5) y esperan con paciencia la gloria futura (cf. Rm 8, 25). Pero no escondan esta esperanza en el interior de su alma, antes bien manifiéstenla, incluso a través de las estructuras de la vida secular, en una constante renovación y en un forcejeo «con los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos» (Ef 6, 12). Al igual que los sacramentos de la Nueva Ley, con los que se alimenta la vida y el apostolado de los fieles, prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva (cf. Ap 21, 1), así los laicos quedan constituidos en poderosos pregoneros de la fe en la cosas que esperamos (cf. Hb 11, 1) cuando, sin vacilación, unen a la vida según la fe la profesión de esa fe. Tal evangelización, es decir, el anuncio de Cristo pregonado por el testimonio de la vida y por la palabra, adquiere una característica específica y una eficacia singular por el hecho de que se lleva a cabo en las condiciones comunes del mundo. En esta tarea resalta el gran valor de aquel estado de vida santificado por un especial sacramento, a saber, la vida matrimonial y familiar. En ella el apostolado de los laicos halla una ocasión de ejercicio y una escuela preclara si la religión cristiana penetra toda la organización de la vida y la transforma más cada día. Aquí los cónyuges tienen su propia vocación: el ser mutuamente y para sus hijos testigos de la fe y del amor de Cristo. La familia cristiana proclama en voz muy alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida bienaventurada. De tal manera, con su ejemplo y su testimonio arguye al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad. Por consiguiente, los laicos, incluso cuando están ocupados en los cuidados temporales, pueden y deben desplegar una actividad muy valiosa en orden a la evangelización del mundo. Ya que si algunos de ellos, cuando faltan los sagrados ministros o cuando éstos se ven impedidos por un régimen de persecución, les suplen en ciertas funciones sagradas, según sus posibilidades, y si otros muchos agotan todas sus energías en la acción apostólica, es necesario, sin embargo, que todos contribuyan a la dilatación y al crecimiento del reino de Dios en el mundo. Por ello, dedíquense los laicos a un conocimiento más profundo de la verdad revelada y pidan a Dios con instancia el don de la sabiduría. 36. Cristo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y habiendo sido por ello exaltado por el Padre (cf. Flp 2, 8-9), entró en la gloria de su reino. A El están sometidas todas las cosas, hasta que El se someta a Sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas (cf. 1 Co 15, 27-28). Este poder lo comunicó a sus discípulos, para que también ellos queden constituidos en soberana libertad, y por su abnegación y santa vida venzan en sí mismos el reino del pecado (cf. Rm 6, 12). Más aún, para que, sirviendo a Cristo también en los demás, conduzcan en humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar. También por medio de los fieles laicos el Señor desea dilatar su reino: «reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz» [115]. Un reino en el cual la misma creación será liberada de la servidumbre de la corrupción para participar la libertad de la gloria de los hijos de Dios (cf. Rm 8, 21). Grande, en verdad, es la promesa, y excelso el mandato dado a los discípulos: «Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios» (1 Co 3, 23). Deben, por tanto, los fieles conocer la íntima naturaleza de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Incluso en las ocupaciones seculares deben ayudarse mutuamente a una vida más santa, de tal manera que el mundo se impregne del espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. En el cumplimiento de este deber universal corresponde a los laicos el lugar más destacado. Por ello, con su competencia en los asuntos profanos y con su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, contribuyan eficazmente a que los bienes creados, de acuerdo con el designio del Creador y la iluminación de su Verbo, sean promovidos, mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil, para utilidad de todos los hombres sin excepción; sean más convenientemente distribuidos entre ellos y, a su manera, conduzcan al progreso universal en la libertad humana y cristiana. Así Cristo, a través de los miembros de la Iglesia, iluminará más y más con su luz salvadora a toda la sociedad humana. Igualmente coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes. Obrando de este modo, impregnarán de valor moral la cultura y las realizaciones humanas. Con este proceder simultáneamente se prepara mejor el campo del mundo para la siembra de la palabra divina, y a la Iglesia se le abren más de par en par las puertas por las que introducir en el mundo el mensaje de la paz. Conforme lo exige la misma economía de la salvación, los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que les competen en cuanto miembros de la sociedad humana. Esfuércense en conciliarlos entre sí, teniendo presente que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el dominio temporal, puede substraerse al imperio de Dios. En nuestro tiempo es sumamente necesario que esta distinción y simultánea armonía resalte con suma claridad en la actuación de los fieles, a fin de que la misión de la Iglesia pueda responder con mayor plenitud a los peculiares condicionamientos del mundo actual. Porque así como ha de reconocerse que la ciudad terrena, justamente entregada a las preocupaciones del siglo, se rige por principios propios, con la misma razón se debe rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión y que ataca y elimina la libertad religiosa de los ciudadanos [116]. 37. Los laicos, al igual que todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con abundancia [117] de los sagrados Pastores los auxilios de los bienes espirituales de la Iglesia, en particular la palabra de Dios y les sacramentos. Y manifiéstenles sus necesidades y sus deseos con aquella libertad y confianza que conviene a los hijos de Dios y a los hermanos en Cristo. Conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen, tienen la facultad, más aún, a veces el deber, de exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia [118]. Esto hágase, si las circunstancias lo requieren, a través de instituciones establecidas para ello por la Iglesia, y siempre en veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia aquellos que, por razón de su sagrado ministerio, personifican a Cristo. Los laicos, como los demás fieles, siguiendo el ejemplo de Cristo, que con su obediencia hasta la muerte abrió a todos los hombres el dichoso camino de la libertad de los hijos de Dios, acepten con prontitud de obediencia cristiana aquello que los Pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, establecen en la Iglesia en su calidad de maestros y gobernantes. Ni dejen de encomendar a Dios en la oración a sus Prelados, que vigilan cuidadosamente como quienes deben rendir cuenta por nuestras almas, a fin de que hagan esto con gozo y no con gemidos (cf. Hb 13,17). Por su parte, los sagrados Pastores reconozcan y promuevan la dignidad y responsabilidad de los laicos en la Iglesia. Recurran gustosamente a su prudente consejo, encomiéndenles con confianza cargos en servicio de la Iglesia y denles libertad y oportunidad para actuar; más aún, anímenles incluso a emprender obras por propia iniciativa. Consideren atentamente ante Cristo, con paterno amor, las iniciativas, los ruegos y los deseos provenientes de los laicos [119]. En cuanto a la justa libertad que a todos corresponde en la sociedad civil, los Pastores la acatarán respetuosamente. Son de esperar muchísimos bienes para la Iglesia de este trato familiar entre los laicos y los Pastores; así se robustece en los seglares el sentido de la propia responsabilidad, se fomenta su entusiasmo y se asocian más fácilmente las fuerzas de los laicos al trabajo de los Pastores. Estos, a su vez, ayudados por la experiencia de los seglares, están en condiciones de juzgar con más precisión y objetividad tanto los asuntos espirituales como los temporales, de forma que la Iglesia entera, robustecida por todos sus miembros, cumpla con mayor eficacia su misión en favor de la vida del mundo. 38. Cada laico debe ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y una señal del Dios vivo. Todos juntos y cada uno de por sí deben alimentar al mundo con frutos espirituales (cf. Ga 5, 22) y difundir en él el espíritu de que están animados aquellos pobres, mansos y pacíficos, a quienes el Señor en el Evangelio proclamó bienaventurados (cf. Mt 5, 3-9). En una palabra, «lo que el alma es en el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el mundo» [120].
UNIVERSAL VOCACIÓN A LA SANTIDAD 39. La Iglesia, cuyo misterio está exponiendo el sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa. Pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado «el único Santo» [121], amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a Sí mismo por ella para santificarla (cf. Ef 5,25-26), la unió a Sí como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por ello, en la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la Jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del Apóstol: «Porgue ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación» (1 Ts 4, 3; cf. Ef 1, 4). Esta santidad de la Iglesia se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa multiformemente en cada uno de los que, con edificación de los demás, se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida; de manera singular aparece en la práctica de los comúnmente llamados consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos, que, por impulso del Espíritu Santo, muchos cristianos han abrazado tanto en privado como en una condición o estado aceptado por la Iglesia, proporciona al mundo y debe proporcionarle un espléndido testimonio y ejemplo de esa santidad. 40. El divino Maestro y Modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que El es iniciador y consumador: «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5, 48) [122]. Envió a todos el Espíritu Santo para que los mueva interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas (cf. Mt 12,30) y a amarse mutuamente como Cristo les amó (cf. Jn 13,34; 15,12). Los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y, por lo mismo, realmente santos. En consecuencia, es necesario que con la ayuda de Dios conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. El Apóstol les amonesta a vivir «como conviene a los santos» (Ef 5, 3) y que como «elegidos de Dios, santos y amados, se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia, paciencia» (Col 3, 12) y produzcan los frutos del Espíritu para la santificación (cf. Ga 5, 22; Rm 6, 22). Pero como todos caemos en muchas faltas (cf. St 3,2), continuamente necesitamos la misericordia de Dios y todos los días debemos orar: «Perdónanos nuestras deudas» (Mt 6, 12) [123]. Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad [124], y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección empeñen los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del Pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia con la vida de tantos santos. 41. Una misma es la santidad que cultivan, en los múltiples géneros de vida y ocupaciones, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y obedientes a la voz del Padre, adorándole en espíritu y verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado con la cruz, a fin de merecer ser hechos partícipes de su gloria. Pero cada uno debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que engendra la esperanza y obra por la caridad, según los dones y funciones que le son propios. En primer lugar es necesario que los Pastores de la grey de Cristo, a imagen del sumo y eterno Sacerdote, Pastor y Obispo de nuestras almas, desempeñen su ministerio santamente y con entusiasmo, humildemente y con fortaleza. Así cumplido, ese ministerio será también para ellos un magnífico medio de santificación. Los elegidos para la plenitud del sacerdocio son dotados de la gracia sacramental, con la que, orando, ofreciendo el sacrificio y predicando, por medio de todo tipo de preocupación episcopal y de servicio, puedan cumplir perfectamente el cargo de la caridad pastoral [125]. No teman entregar su vida por las ovejas, y, hechos modelo para la grey (cf.1 P 5,3), estimulen a la Iglesia, con su ejemplo, a una santidad cada día mayor. Los presbíteros, a semejanza del orden de los Obispos, cuya corona espiritual forman [126] al participar de su gracia ministerial por Cristo, eterno y único Mediador, crezcan en el amor de Dios y del prójimo por el diario desempeño de su oficio. Conserven el vínculo de la comunión sacerdotal, abunden en todo bien espiritual y sean para todos un vivo testimonio de Dios [127], émulos de aquellos sacerdotes que en el decurso de los siglos, con frecuencia en un servicio humilde y oculto, dejaron un preclaro ejemplo de santidad, cuya alabanza se difunde en la Iglesia de Dios. Mientras oran y ofrecen el sacrificio, como es su deber, por los propios fieles y por todo el Pueblo de Dios, sean conscientes de lo que hacen e imiten lo que traen entre manos [128]; las preocupaciones apostólicas, los peligros y contratiempos, no sólo no les sean un obstáculo, antes bien asciendan por ellos a una más alta santidad, alimentando y fomentando su acción en la abundancia de la contemplación para consuelo de toda la Iglesia de Dios. Todos los presbíteros y en especial aquellos que por el peculiar título de su ordenación son llamados sacerdotes diocesanos, tengan presente cuánto favorece a su santificación la fiel unión y generosa cooperación con su propio Obispo. También son partícipes de la misión y gracia del supremo Sacerdote, de un modo particular, los ministros de orden inferior. Ante todo, los diáconos, quienes, sirviendo a los misterios de Cristo y de la Iglesia [129] deben conservarse inmunes de todo vicio, agradar a Dios y hacer acopio de todo bien ante los hombres (cf. 1 Tm 3,8-10 y 12-13). Los. clérigos, que, llamados por el Señor y destinados a su servicio, se preparan, bajo la vigilancia de los Pastores, para los deberes del ministerio, están obligados a ir adaptando su mentalidad y sus corazones a tan excelsa elección: asiduos en la oración, fervorosos en el amor, preocupados de continuo por todo lo que es verdadero, justo y decoroso, realizando todo para gloria y honor de Dios. A los cuales se añaden aquellos laicos elegidos por Dios que son llamados por el Obispo para que se entreguen por completo a las tareas apostólicas, y trabajan en el campo del Señor con fruto abundante [130]. Los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino, mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida e inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. De esta manera ofrecen a todos el ejemplo de un incansable y generoso amor, contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores de la fecundidad de la madre Iglesia, como símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó a su Esposa y se entregó a Sí mismo por ella [131]. Ejemplo parecido lo proporcionan, de otro modo, quienes viven en estado de viudez o de celibato, los cuales también pueden contribuir no poco a la santidad y a la actividad de la Iglesia. Aquellos que están dedicados a trabajos muchas veces fatigosos deben encontrar en esas ocupaciones humanas su propio perfeccionamiento, el medio de ayudar a sus conciudadanos y de contribuir a elevar el nivel de la sociedad entera y de la creación. Pero también es necesario que imiten en su activa caridad a Cristo, cuyas manos se ejercitaron en los trabajos manuales y que continúan trabajando en unión con el Padre para la salvación de todos. Gozosos en la esperanza, ayudándose unos a otros a llevar sus cargas, asciendan mediante su mismo trabajo diario, a una más alta santidad, incluso con proyección apostólica. Sepan también que están especialmente unidos a Cristo, paciente por la salvación del mundo, aquellos que se encuentran oprimidos por la pobreza, la enfermedad, los achaques y otros muchos sufrimientos, o los que padecen persecución por la justicia. A ellos el Señor, en el Evangelio, les proclamó bienaventurados, y «el Dios de toda gracia, que nos llamó a su eterna gloria en Cristo Jesús, después de un breve padecer, los perfeccionará y afirmará, los fortalecerá y consolidará» (1 P 5, 10). Por tanto, todos los fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de todo eso, se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó al mundo. 42. «Dios es caridad, y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16). Y Dios difundió su caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha dado (cf. Rm 5, 5). Por consiguiente, el primero y más imprescindible don es la caridad, con la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por El. Pero, a fin de que la caridad crezca en el alma como una buena semilla y fructifique, todo fiel debe escuchar de buena gana la palabra de Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia. Participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, y en las funciones sagradas. Aplicarse asiduamente a la oración, a la abnegación de sí mismo, al solícito servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes. Pues la caridad, como vínculo de perfección y plenitud de la ley (cf. Col 3, 14; Rm 3, 10), rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin [132]. De ahí que la caridad para con Dios y para con el prójimo sea el signo distintivo del verdadero discípulo de Cristo. Dado que Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su amor entregando su vida por nosotros, nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por El y por sus hermanos (cf. 1 Jn 3,16; Jn 15,13). Pues bien: algunos cristianos, ya desde los primeros tiempos, fueron llamados, y seguirán siéndolo siempre, a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Por tanto, el martirio, en el que el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo, y se conforma a El en la efusión de su sangre, es estimado por la Iglesia como un don eximio y la suprema prueba de amor, Y, si es don concedido a pocos, sin embargo, todos deben estar prestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle, por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. La santidad de la Iglesia también se fomenta de una manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio para que los observen sus discípulos [133]. Entre ellos destaca el precioso don de la divina gracia, concedido a algunos por el Padre (cf. Mt 19, 11; 1 Co 7, 7) para que se consagren a solo Dios con un corazón que en la virginidad o en el celibato se mantiene más fácilmente indiviso (cf. 1 Co 7, 32-34) [134]. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha sido tenida en la más alta estima por la Iglesia, como señal y estímulo de la caridad y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo. La Iglesia medita la advertencia del Apóstol, quien, estimulando a los fieles a la caridad, les exhorta a que tengan en sí los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual «se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo..., hecho obediente hasta la muerte» (Flp 2, 7-8), y por nosotros «se hizo pobre, siendo rico» (2 Co 8, 9). Y como es necesario que los discípulos den siempre testimonio de esta caridad y humildad de Cristo imitándola, la madre Iglesia goza de que en su seno se hallen muchos varones v mujeres que siguen más de cerca el anonadamiento del Salvador y dan un testimonio más evidente de él al abrazar la pobreza en la libertad de los hijos de Dios y al renunciar a su propia voluntad. A saber: aquellos que, en materia de perfección, se someten a un hombre por Dios más allá de lo mandado, a fin de hacerse más plenamente conformes a Cristo obediente [135]. Quedan, pues, invitados y aun obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio estado. Estén todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas contrario al espíritu de pobreza evangélica les impida la prosecución de la caridad perfecta. Acordándose de la advertencia del Apóstol: Los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan (cf. 1 Co 7, 31 gr.) [136].
LOS RELIGIOSOS 43. Los consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, de pobreza y de obediencia, como fundados en las palabras y ejemplos del Señor, y recomendados por los Apóstoles y Padres, así como por los doctores y pastores de la Iglesia, son un don divino que la Iglesia recibió de su Señor y que con su gracia conserva siempre La autoridad de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, se preocupó de interpretar estos consejos, de regular su práctica e incluso de fijar formas estables de vivirlos. Esta es la causa de que, como en árbol que se ramifica espléndido y pujante en el campo del Señor partiendo de una semilla puesta por Dios, se hayan desarrollado formas diversas de vida solitaria o comunitaria y variedad de familias que acrecientan los recursos ya para provecho de los propios miembros, ya para bien de todo el Cuerpo de Cristo [137]. Y es que esas familias ofrecen a sus miembros las ventajas de una mayor estabilidad en el género de vida, una doctrina experimentada para conseguir la perfección, una comunión fraterna en el servicio de Cristo y una libertad robustecida por la obediencia, de tal manera que puedan cumplir con seguridad y guardar fielmente su profesión y avancen con espíritu alegre por la senda de la caridad [138]. Este estado, si se atiende a la constitución divina y jerárquica de la Iglesia, no es intermedio entre el de los clérigos y el de los laicos, sino que de uno y otro algunos cristianos son llamados por Dios para poseer un don particular en la vida de la Iglesia y para que contribuyan a la misión salvífica de ésta, cada uno según su modo [139]. 44. El cristiano, mediante los votos u otros vínculos sagrados —por su propia naturaleza semejantes a los votos—, con los cuales se obliga a la práctica de los tres susodichos consejos evangélicos, hace una total consagración de sí mismo a Dios, amado sobre todas las cosas, de manera que se ordena al servicio de Dios y a su gloria por un título nuevo y especial. Ya por el bautismo había muerto al pecado y estaba consagrado a Dios; sin embargo, para traer de la gracia bautismal fruto copioso, pretende, por la profesión de los consejos evangélicos, liberarse de los impedimentos que podrían apartarle del fervor de la caridad y de la perfección del culto divino y se consagra más íntimamente al servicio de Dios [140]. La consagración será tanto más perfecta cuanto, por vínculos más firmes y más estables, represente mejor a Cristo, unido con vínculo indisoluble a su Iglesia. Pero como los consejos evangélicos, mediante la caridad hacia la que impulsan [141], unen especialmente con la Iglesia y con su misterio a quienes los practican, es necesario que la vida espiritual de éstos se consagre también al provecho de toda la Iglesia. De aquí nace el deber de trabajar según las fuerzas y según la forma de la propia vocación, sea con la oración, sea también con el ministerio apostólico, para que el reino de Cristo se asiente y consolide en las almas y para dilatarlo por todo el mundo. Por lo cual la Iglesia protege y favorece la índole propia de los diversos institutos religiosos. Así, pues, la profesión de los consejos evangélicos aparece como un símbolo que puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la Iglesia a cumplir sin desfallecimiento los deberes de la vida cristiana. Y como el Pueblo de Dios no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la futura, el estado religioso, por librar mejor a sus seguidores de las preocupaciones terrenas, cumple también mejor, sea la función de manifestar ante todos los fieles que los bienes celestiales se hallan ya presentes en este mundo, sea la de testimoniar la vida nueva y eterna conquistada por la redención de Cristo, sea la de prefigurar la futura resurrección y la gloria del reino celestial. El mismo estado imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre, y que propuso a los discípulos que le seguían. Finalmente, proclama de modo especial la elevación del reino de Dios sobre todo lo terreno y sus exigencias supremas; muestra también ante todos los hombres la soberana grandeza del poder de Cristo glorioso y la potencia infinita del Espíritu Santo, que obra maravillas en la Iglesia. Por consiguiente, el estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo de manera indiscutible, a su vida y santidad. 45. Siendo deber de la Jerarquía eclesiástica apacentar al Pueblo de Dios y conducirlo a los mejores pastos (cf. Ez 34, 14), a ella compete dirigir sabiamente con sus leyes la práctica de los consejos evangélicos [142], mediante los cuales se fomenta singularmente la caridad para con Dios y para con el prójimo. La misma Jerarquía, siguiendo dócilmente el impulso del Espíritu Santo, admite las reglas propuestas por varones y mujeres ilustres, las aprueba auténticamente después de haberlas revisado y asiste con su autoridad vigilante y protectora a los Institutos erigidos por todas partes para edificación del Cuerpo de Cristo, con el fin de que en todo caso crezcan y florezcan según el espíritu de los fundadores. Para mejor proveer a las necesidades de toda la grey del Señor, el Romano Pontífice, en virtud de su primado sobre la Iglesia universal, puede eximir a cualquier Instituto de perfección y a cada uno de sus miembros de la jurisdicción de los Ordinarios de lugar y someterlos a su sola autoridad con vistas a la utilidad común [143]. Análogamente pueden ser puestos bajo las propias autoridades patriarcales o encomendados a ellas. Los miembros de tales Institutos, en el cumplimiento de los deberes que tienen para con la Iglesia según su peculiar forma de vida, deben prestar a los Obispos reverencia y obediencia en conformidad con las leyes canónicas, por razón de su autoridad pastoral en las Iglesias particulares y por la necesaria unidad y concordia en el trabajo apostólico [144]. La Iglesia no sólo eleva mediante su sanción la profesión religiosa a la dignidad de estado canónico, sino que, además, con su acción litúrgica, la presenta como un estado consagrado a Dios. Ya que la Iglesia misma, con la autoridad que Dios le confió, recibe los votos de quienes la profesan, les alcanza de Dios, mediante su oración pública, los auxilios y la gracia, los encomienda a Dios y les imparte la bendición espiritual, asociando su oblación al sacrificio eucarístico. 46. Los religiosos cuiden con atenta solicitud de que, por su medio, la Iglesia muestre de hecho mejor cada día ante fieles e infieles a Cristo, ya entregado a la contemplación en el monte, ya anunciando el reino de Dios a las multitudes, o curando a los enfermos y pacientes y convirtiendo a los pecadores al buen camino, o bendiciendo a los niños y haciendo bien a todos, siempre, sin embargo, obediente a la voluntad del Padre que lo envió [145] Tengan todos bien entendido que la profesión de los consejos evangélicos, aunque implica la renuncia de bienes que indudablemente han de ser estimados en mucho, no es, sin embargo, un impedimento para el verdadero desarrollo de la persona humana, antes por su propia naturaleza lo favorece en gran medida. Porque los consejos, abrazados voluntariamente según la personal vocación de cada uno, contribuyen no poco a la purificación del corazón y a la libertad espiritual, estimulan continuamente el fervor de la caridad y, sobre todo, como demuestra el ejemplo de tantos santos fundadores, son capaces de asemejar más al cristiano con el género de vida virginal y pobre que- Cristo Señor escogió para si y que abrazó su Madre, la Virgen. Y nadie piense que los religiosos, por su consagración, se hacen extraños a los hombres o inútiles para la sociedad terrena. Porque, si bien en algunos casos no sirven directamente a sus contemporáneos, los tienen, sin embargo, presentes de manera más íntima en las entrañas de Cristo y cooperan espiritualmente con ellos, para que la edificación de la ciudad terrena se funde siempre en el Señor y se ordene a El, no sea que trabajen en vano quienes la edifican [146]. Por lo cual, finalmente, el sagrado Sínodo confirma y alaba a los varones y mujeres, a los Hermanos y Hermanas que en los monasterios, o en las escuelas y hospitales, o en las misiones, hermosean a la Esposa de Cristo con la perseverante y humilde fidelidad en la susodicha consagración y prestan a todos los hombres los más generosos y variados servicios. 47. Todo el que ha sido llamado a la profesión de los consejos esmérese por perseverar y aventajarse en la vocación a la que fue llamado por Dios, para una más abundante santidad de la Iglesia y para mayor gloria de la Trinidad, una e indivisible, que en Cristo y por Cristo es la fuente y origen de toda santidad.
ÍNDOLE ESCATOLÓGICA DE LA IGLESIA
PEREGRINANTE 48. La Iglesia, a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús y en la cual conseguimos la santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su consumada plenitud sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas (cf. Hch 3, 21) y cuando, junto con el género humano, también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo (cf. Ef 1, 10; Col 1,20; 2 P 3, 10-13). Porque Cristo, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos (cf. Jn 12, 32 gr.); habiendo resucitado de entre los muertos (Rm 6, 9), envió sobre los discípulos a su Espíritu vivificador, y por El hizo a su Cuerpo, que es la Iglesia, sacramento universal de salvación; estando sentado a la derecha del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la Iglesia y, por medio de ella, unirlos a sí más estrechamente y para hacerlos partícipes de su vida gloriosa alimentándolos con su cuerpo y sangre. Así que la restauración prometida que esperamos, ya comenzó en Cristo, es impulsada con la misión del Espíritu Santo y por El continúa en la Iglesia, en la cual por la fe somos instruidos también acerca del sentido de nuestra vida temporal, mientras que con la esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos encomendó en el mundo y labramos nuestra salvación (cf. Flp 2, 12). La plenitud de los tiempos ha llegado, pues, a nosotros (cf. 1 Co 10, 11), y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia, ya aquí en la tierra, está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Pero mientras no lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia (cf. 2 P 3, 13), la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones, pertenecientes a este tiempo, la imagen de este siglo que pasa, y ella misma vive entre las criaturas, que gimen con dolores de parto al presente en espera de la manifestación de los hijos de Dios (cf. Rm 8, 19-22). Unidos, pues, a Cristo en la Iglesia y sellados con el Espíritu Santo, que es prenda de nuestra herencia (Ef 1, 14), con verdad recibimos el nombre de hijos de Dios y lo somos (cf. 1 Jn 3, 1), pero todavía no se ha realizado nuestra manifestación con Cristo en la gloria (cf. Col 3,4), en la cual seremos semejantes a Dios, porque lo veremos tal como es (cf. 1 Jn 3,2). Por tanto, «mientras moramos en este cuerpo, vivimos en el destierro, lejos del Señor» (2 Co 5, 6), y aunque poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior (cf. Rm 8, 23) y ansiamos estar con Cristo (cf. Flp 1, 23). Ese mismo amor nos apremia a vivir más y más para Aquel que murió y resucitó por nosotros (cf. 2 Co 5, 15). Por eso procuramos agradar en todo al Señor (cf. 2 Co 5, 9) y nos revestimos de la armadura de Dios para permanecer firmes contra las asechanzas del demonio y resistir en el día malo (cf, Ef 6, 11-13). Y como no sabemos el día ni la hora, es necesario, según la amonestación del Señor, que velemos constantemente, para que, terminado el único plazo de nuestra vida terrena (cf. Hb 9, 27), merezcamos entrar con El a las bodas y ser contados entre los elegidos (cf. Mt 25, 31-46), y no se nos mande, como a siervos malos y perezosos (cf. Mt 25, 26), ir al fuego eterno (cf. Mt 25, 41), a las tinieblas exteriores, donde «habrá llanto y rechinar de dientes» (Mt 22, 13 y 25, 30). Pues antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer «ante el tribunal de Cristo para dar cuenta cada uno de las obras buenas o malas que haya hecho en su vida mortal» (2 Co 5, 10); y al fin del mundo «saldrán los que obraron el bien para la resurrección de vida; los que obraron el mal, para la resurrección de condenación» (Jn 5, 29; cf. Mt 25, 46). Teniendo, pues, por cierto que «los padecimientos de esta vida son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros» (Rm 8, 18; cf. 2 Tm 2, 11- 12), con fe firme aguardamos «la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo» (Tit 2, 13), «quien transfigurará nuestro abyecto cuerpo en cuerpo glorioso semejante al suyo» (Flp 3, 12) y vendrá «para ser glorificado en sus santos y mostrarse admirable en todos los que creyeron» (2 Ts 1,10). 49. Así, pues, hasta que el Señor venga revestido de majestad y acompañado de sus ángeles (cf. Mt 25, 31) y, destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas (cf. 1 Co 15, 26-27), de sus discípulos, unos peregrinan en la tierra; otros, ya difuntos, se purifican; otros, finalmente, gozan de la gloria, contemplando «claramente a Dios mismo, Uno y Trino, tal como es» [147]; mas todos, en forma y grado diverso, vivimos unidos en una misma caridad para con Dios y para con el prójimo y cantamos idéntico himno de gloria a nuestro Dios. Pues todos los que son de Cristo por poseer su Espíritu, constituyen una misma Iglesia y mutuamente se unen en El (cf. Ef 4, 16). La unión de los viadores con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe, antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se robustece con la comunicación de bienes espirituales [148]. Por lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación (cf. 1 Co 12, 12-27) [149]. Porque ellos, habiendo llegado a la patria y estando «en presencia del Señor» (cf. 2 Co 5, 8), no cesan de interceder por El, con El y en El a favor nuestro ante el Padre [147], ofreciéndole los méritos que en la tierra consiguieron por el «Mediador único entre Dios y los hombres, Cristo Jesús» (cf. 1Tm 2, 5), como fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber completado en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia (cf. Col 1,24) [151]. Su fraterna solicitud contribuye, pues, mucho a remediar nuestra debilidad. 50. La Iglesia de los viadores, teniendo perfecta conciencia de la comunión que reina en todo el Cuerpo místico de Jesucristo, ya desde los primeros tiempos de la religión cristiana guardó con gran piedad la memoria de los difuntos [152] y ofreció sufragios por ellos, «porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados» (2 M 12, 46). Siempre creyó la Iglesia que los Apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de fe y de caridad con el derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos en Cristo; les profesó especial veneración junto con la Bienaventurada Virgen y los santos ángeles [153] e imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. A éstos pronto fueron agregados también quienes habían imitado más de cerca la virginidad y pobreza de Cristo [154] y, finalmente, todos los demás, cuyo preclaro ejercicio de virtudes cristianas [155] y cuyos carismas divinos los hacían recomendables a la piadosa devoción e imitación de los fieles [156]. Mirando la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo, nuevos motivos nos impulsan a buscar la ciudad futura (cf. Hb 13, 14 y 11, 10) y al mismo tiempo aprendemos el camino más seguro por el que, entre las vicisitudes mundanas, podremos llegar a la perfecta unión con Cristo o santidad, según el estado y condición de cada uno [157]. En la vida de aquellos que, siendo hombres como nosotros, se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo (cf. 2 Co 3,18), Dios manifiesta al vivo ante los hombres su presencia y su rostro. En ellos El mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino [158], hacia el cual somos atraídos poderosamente con tan gran nube de testigos que nos envuelve (cf. Hb 12, 1) y con tan gran testimonio de la verdad del Evangelio. Veneramos la memoria de los santos del cielo por su ejemplaridad, pero más aún con el fin de que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna (cf. Ef 4, 1-6). Porque así como la comunión cristiana entre los viadores nos acerca más a Cristo, así el consorcio con los santos nos une a Cristo, de quien, como de Fuente y Cabeza, dimana toda la gracia y la vida del mismo Pueblo de Dios [159]. Es, por tanto, sumamente conveniente que amemos a «¡tos amigos y coherederos de Cristo, hermanos también y eximios bienhechores nuestros; que rindamos a Dios las gracias que le debemos por ellos [160]; que «los invoquemos humildemente y que, para impetrar de Dios beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es el único Redentor y Salvador nuestro, acudamos a sus oraciones, protección y socorro» [161]. Todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los bienaventurados se dirige, por su propia naturaleza, a Cristo y termina en El, que es «la corona de todos los santos» [162], y por El va a Dios, que es admirable en sus santos y en ellos es glorificado [163]. La más excelente manera de unirnos a la Iglesia celestial tiene lugar cuando —especialmente en la sagrada liturgia, en la cual «la virtud del Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos sacramentales»— celebramos juntos con gozo común las alabanzas de la Divina Majestad [164], y todos, de cualquier tribu, y lengua, y pueblo, y nación, redimidos por la sangre de Cristo (cf. Ap 5, 9) y congregados en una sola Iglesia, ensalzamos con un mismo cántico de alabanza a Dios Uno y Trino. Así, pues, al celebrar el sacrificio eucarístico es cuando mejor nos unirnos al culto de la Iglesia celestial, entrando en comunión y venerando la memoria. primeramente, de la gloriosa siempre Virgen María, mas también del bienaventurado José, de los bienaventurados Apóstoles, de los mártires y de todos los santos [165]. 51. Este sagrado Sínodo recibe con gran piedad la venerable fe de nuestros antepasados acerca del consorcio vital con nuestros hermanos que se hallan en la gloria celeste o que aún están purificándose después de la muerte, y de nuevo confirma los decretos de los sagrados Concilios Niceno II [166], Florentino [167] y Tridentino [168]. Al mismo tiempo, en fuerza de su solicitud pastoral, exhorta a todos aquellos a quienes corresponde para que, si acá o allá se hubiesen introducido abusos por exceso o por defecto, procuren eliminarlos y corregirlos, restaurándolo todo de manera conducente a una más perfecta alabanza de Cristo y de Dios. Enseñen, pues, a los fieles que el verdadero culto a los santos no consiste tanto en la multiplicidad de actos exteriores cuanto en la intensidad de un amor activo, por el cual, para mayor bien nuestro y de la Iglesia, buscamos en los santos «el ejemplo de su vida, la participación de su intimidad y la ayuda de su intercesión» [169]. Pero también hagan comprender a los fieles que nuestro trato con los bienaventurados, si se lo considera bajo la plena luz de la fe, de ninguna manera rebaja el culto latréutico tributado a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu, sino que más bien lo enriquece copiosamente [170]. Porque todos los que somos hijos de Dios y constituimos una sola familia en Cristo (cf. Hb 3,6), al unirnos en mutua caridad y en la misma alabanza de la Trinidad, secundamos la íntima vocación de la Iglesia y participamos, pregustándola, en la liturgia de la gloria consumada [171]. Cuando Cristo se manifieste y tenga lugar la gloriosa resurrección de los muertos, la gloria de Dios iluminará la ciudad celeste, y su lumbrera será el Cordero (cf. Ap 21,23). Entonces toda la Iglesia de los santos, en la felicidad suprema del amor, adorará a Dios y «al Cordero que fue inmolado» (Ap 5, 12), proclamando con una sola voz: «Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, gloria, imperio por los siglos de los siglos» (Ap 5, 13).
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, MADRE DE
DIOS, I. Introducción 52. Queriendo Dios, infinitamente sabio y misericordioso, llevar a cabo la redención del mundo, «al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, ... para que recibiésemos la adopción de hijos» (Ga 4, 4-5). «El cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María» [172]. Este misterio divino de la salvación nos es revelado y se continúa en la Iglesia, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo, y en la que los fieles, unidos a Cristo Cabeza y en comunión con todos sus santos, deben venerar también la memoria «en primer lugar de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo» [173] 53. Efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la Vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Redimida de modo eminente, en previsión de los méritos de su Hijo, y unida a El con un vínculo estrecho e indisoluble, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo; con el don de una gracia tan extraordinaria aventaja con creces a todas las otras criaturas, celestiales y terrenas. Pero a la vez está unida, en la estirpe de Adán, con todos los hombres que necesitan de la salvación; y no sólo eso, «sino que es verdadera madre de los miembros (de Cristo)..., por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella Cabeza» [174]. Por ese motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, venera, como a madre amantísima, con afecto de piedad filial, 54. Por eso, el sagrado Concilio, al exponer la doctrina sobre la Iglesia, en la que el divino Redentor obra la salvación, se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del Cuerpo místico cuanto los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, especialmente de los fieles, sin tener la intención de proponer una doctrina completa sobre María ni resolver las cuestiones que aún no ha dilucidado plenamente la investigación de los teólogos. Así, pues, siguen conservando sus derechos las opiniones que en las escuelas católicas se proponen libremente acerca de aquella que, después de Cristo, ocupa en la santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros [175]. II. Función de la Santísima Virgen en la economía de la salvación 55. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y la Tradición venerable manifiestan de un modo cada vez más claro la función de la Madre del Salvador en la economía de la salvación y vienen como a ponerla delante de los ojos. En efecto, los libros del Antiguo Testamento narran la historia de la salvación, en la que paso a paso se prepara la venida de Cristo al mundo Estos primeros documentos, tal como se leen en la Iglesia y tal como se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena, evidencian poco a poco, de una forma cada vez más clara, la figura de la mujer Madre del Redentor. Bajo esta luz aparece ya proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente, hecha a los primeros padres caídos en pecado (cf. Gen 3, 15). Asimismo, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo, que se llamará Emmanuel (cf. Is 7,14; comp. con Mi 5, 2-3; Mt 1, 22-23). Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de El la salvación. Finalmente, con ella misma, Hija excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía, al tomar de ella la naturaleza humana el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. 56. Pero el Padre de la misericordia quiso que precediera a la encarnación la aceptación de la Madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida. Lo cual se cumple de modo eminentísimo en la Madre de Jesús por haber dado al mundo la Vida misma que renueva todas las cosas y por haber sido adornada por Dios con los dones dignos de un oficio tan grande. Por lo que nada tiene de extraño que entre los Santos Padres prevaleciera la costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo [176]. Enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular, la Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como «llena de gracia» (cf. Lc 1, 28), a la vez que ella responde al mensajero celestial: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38). Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con El y bajo El, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, piensan los Santos Padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Como dice San Ireneo, «obedeciendo, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano» [177]. Por eso no pocos Padres antiguos afirman gustosamente con él en su predicación que «el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María; que lo atado por la virgen Eva con su incredulidad, fue desatado por la virgen María mediante su fe» [178]; y comparándola con Eva, llaman a María «Madre de los vivientes»[179], afirmando aún con mayor frecuencia que «la muerte vino por Eva, la vida por María» [180]. 57. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer lugar, cuando María, poniéndose con presteza en camino para visitar a Isabel, fue proclamada por ésta bienaventurada a causa de su fe en la salvación prometida, a la vez que el Precursor saltó de gozo en el seno de su madre (cf. Lc 1, 41-45); y en el nacimiento, cuando la Madre de Dios, llena de gozo, presentó a los pastores y a los Magos a su Hijo primogénito, que, lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal [181]. Y cuando hecha la ofrenda propia de los pobres lo presentó al Señor en el templo y oyó profetizar a Simeón que el Hijo sería signo de contradicción y que una espada atravesaría el alma de la Madre, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones (cf. Lc 2, 34-35). Después de haber perdido al Niño Jesús y haberlo buscado con angustia, sus padres lo encontraron en el templo, ocupado en las cosas de su Padre, y no entendieron la respuesta del Hijo. Pero su Madre conservaba todo esto en su corazón para meditarlo (cf. Lc 2, 41-51). 58. En la vida pública de Jesús aparece reveladoramente su Madre ya desde el principio, cuando en las bodas de Caná de Galilea, movida a misericordia, suscitó con su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús Mesías (cf. Jn 2, 1-11). A lo largo de su predicación acogió las palabras con que su Hijo, exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó bienaventurados (cf. Mc 3, 35; Lc 11, 27-28) a los que escuchan y guardan la palabra de Dios, como ella lo hacía fielmente (cf. Lc 2, 29 y 51). Así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe, y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida (cf. Jn 19, 25), sufriendo profundamente con su Unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado; y, finalmente, fue dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz como madre al discípulo con estas palabras: «Mujer, he ahí a tu hijo» (cf. Jn 19,26-27) [182]. 59. Por no haber querido Dios manifestar solemnemente el misterio de la salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por Cristo, vemos que los Apóstoles, antes del día de Pentecostés, «perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de éste» (Hch 1, 14), y que también María imploraba con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación ya la había cubierto a ella con su sombra. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original [183], terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial [184] y fue ensalzada por el Señor como Reina universal con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores (cf. Ap 19, 16) y vencedor del pecado y de la muerte [185]. III. La Santísima Virgen y la Iglesia 60. Uno solo es nuestro Mediador según las palabra del Apóstol: «Porque uno es Dios, y uno también el Mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos» (1 Tm 2, 5-6). Sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo, antes bien sirve para demostrar su poder. Pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, sino del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo; se apoya en la mediación de éste, depende totalmente de ella y de la misma saca todo su poder. Y, lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. 61. La Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de la divina Providencia, fue en la tierra la Madre excelsa del divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra madre en el orden de la gracia. 62. Esta maternidad de María en la economía de gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna [186]. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora [187]. Lo cual, embargo, ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador [188]. Jamás podrá compararse criatura alguna con el Verbo encarnado y Redentor; pero así como el sacerdocio Cristo es participado tanto por los ministros sagrados cuanto por el pueblo fiel de formas diversas, y como la bondad de Dios se difunde de distintas maneras sobre las criaturas, así también la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación, participada de la única fuente. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al Mediador y Salvador. 63. La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que la une con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente unida con la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo [189]. Pues en el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también madre y virgen, precedió la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo tanto de la virgen como de la madre [190]. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, que presta su fe exenta de toda duda, no a la antigua serpiente, sino al mensajero de Dios, dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos (cf. Rm 8,29), esto es, los fieles, a cuya generación y educación coopera con amor materno. 64. La Iglesia, contemplando su profunda santidad e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad, pues por la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y es igualmente virgen, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al Esposo, y a imitación de la Madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera [191]. 65. Mientas la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga (cf. Ef 5, 27), los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente al pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. La Iglesia, meditando piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación y se asemeja cada día más a su Esposo. Pues María, que por su íntima participación en la historia de la salvación reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe, cuando es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. La Iglesia, a su vez, glorificando a Cristo, se hace más semejante a su excelso Modelo, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la caridad y buscando y obedeciendo en todo la voluntad divina. Por eso también la Iglesia, en su labor apostólica, se fija con razón en aquella que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres. IV. El culto de la Santísima Virgen en la Iglesia 66. María, ensalzada, por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre santísima de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo, es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial. Y, ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de «Madre de Dios», a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades [192]. Por este motivo, principalmente a partir del Concilio de Efeso, ha crecido maravillosamente el culto del Pueblo de Dios hacia María en veneración y en amor, en la invocación e imitación, de acuerdo con sus proféticas palabras: «Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi maravillas el Poderoso» (Lc 1, 48-49). Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia., a pesar de ser enteramente singular, se distingue esencialmente del culto de adoración tributado al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, y lo favorece eficazmente, ya que las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando dentro de los limites de la doctrina sana y ortodoxa, de acuerdo con las condiciones de tiempos y lugares y teniendo en cuenta el temperamento y manera de ser de los fieles, hacen que, al ser honrada la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas (cf. Col 1, 15-16) y en el que plugo al Padre eterno «que habitase toda la plenitud» (Col 1,19), sea mejor conocido, amado, glorificado, y que, a la vez, sean mejor cumplidos sus mandamientos. 67. El santo Concilio enseña de propósito esta doctrina católica y amonesta a la vez a todos los hijos de la Iglesia que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, particularmente el litúrgico; que estimen en mucho las prácticas y los ejercicios de piedad hacia ella recomendados por el Magisterio en el curso de los siglos y que observen escrupulosamente cuanto en los tiempos pasados fue decretado acerca del culto a las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos[193]. Y exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la palabra divina a que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración cuanto de una excesiva mezquindad de alma al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios [194]. Cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres y Doctores y de las liturgias de la Iglesia bajo la dirección del Magisterio, expliquen rectamente los oficios y los privilegios de la Santísima Virgen, que siempre tienen por fin a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. En las expresiones o en las palabras eviten cuidadosamente todo aquello que pueda inducir a error a los hermanos separados o a cualesquiera otras personas acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. Recuerden, finalmente, los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. V. María, signo de esperanza cierta y de consuelo para el Pueblo peregrinante de Dios 68. Mientras tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que, glorificada ya en los cielos en cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor (cf. 2 P 3,10). 69. Es motivo de gran gozo y consuelo para este santo Concilio el que también entre los hermanos separados no falten quienes tributan el debido honor a la Madre del Señor y Salvador, especialmente entre los Orientales, que concurren con impulso ferviente y ánimo devoto al culto de la siempre Virgen Madre de Dios [195]. Ofrezcan todos los fieles súplicas apremiantes a la Madre de Dios y Madre de los hombres para que ella, que ayudó con sus oraciones a la Iglesia naciente, también ahora, ensalzada en el cielo por encima de todos los ángeles y bienaventurados, interceda en la comunión de todos los santos ante su Hijo hasta que todas las familias de los pueblos, tanto los que se honran con el título de cristianos como los que todavía desconocen a su Salvador, lleguen a reunirse felizmente, en paz y concordia, en un solo Pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e indivisible Trinidad. Todas y cada una de las cosas establecidas en esta Constitución dogmática han obtenido el beneplácito de los Padres del Sacrosanto Concilio. Y Nos, con la potestad apostólica que nos ha sido conferida por Cristo, juntamente con los venerables Padres, las aprobamos, decretamos y estatuimos en el Espíritu Santo, y ordenamos que lo así decretado conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios. Roma, en San Pedro, día 21 de noviembre de 1964. Yo, Pablo, Obispo de la Iglesia católica. |